|
La
educación ambiental en Colombia desde la Ley General de Educación: un
análisis comparativo de los marcos normativos y curriculares Recibido: (19 de enero de 2025) –
Aceptado: (15 de mayo de 2025) – Actualizado: (12 de agosto de 2025) DOI:
10.17151/luaz.2025.60.7 Resumen Introducción:
La educación ambiental (EA) ha adquirido relevancia global como
estrategia educativa para enfrentar la crisis ecológica planetaria. Objetivo: Este artículo presenta un
análisis comparativo entre la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994, en
adelante LGE), el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 1743 de 1994, los
Estándares Básicos de Competencias (EBC), la Política Nacional de Educación
Ambiental (PNEA), la Ley 1549 de 2012 y la Ley 2427 de 2024, con el propósito
de identificar el grado de articulación, coherencia y pertinencia de la EA en
el sistema educativo colombiano. Metodología:
A través de un enfoque cualitativo y un análisis documental se evidencian
diversas aproximaciones al componente ambiental desde una visión transversal
hasta un enfoque normativo-institucional. Conclusiones: Para concluir, podría decirse que, al menos en el
campo de lo conceptual, la crisis ambiental global ha impulsado un cambio
paradigmático en la educación, la cual ya no puede limitarse a la transmisión
de conocimientos fragmentados, sino que debe promover una comprensión
integral de los ecosistemas, las relaciones socioambientales y los derechos
de la naturaleza; no obstante, la implementación de la EA ha estado marcada
por ambigüedades conceptuales, limitaciones institucionales y tensiones entre
el discurso normativo y la práctica pedagógica. Palabras clave: Colombia,
currículo, educación ambiental, política educativa Environmental
education in Colombia since the General Education Law: a comparative analysis
of regulatory and curricular frameworks Abstract Introduction:
Environmental education (EE) has gained global relevance as an educational
strategy to address the planetary ecological crisis. Objective: This article presents a comparative analysis between
the General Education Law (Law 115 of 1994, hereinafter LGE), Decree 1860 of
1994, Decree 1743 of 1994, the Basic Competency Standards (EBC), the National
Environmental Education Policy (PNEA), Law 1549 of 2012, and Law 2427 of
2024, with the aim of identifying the degree of articulation, coherence, and
relevance of EE in the Colombian education system. Methodology: Through a qualitative approach and documentary
analysis, various approaches to the environmental component are evidenced,
ranging from a cross-cutting vision to a normative-institutional approach. Conclusions: In conclusion, it could
be said that, at least in the conceptual field, the global environmental
crisis has driven a paradigm shift in education, which can no longer be
limited to the transmission of fragmented knowledge, but must promote a
comprehensive understanding of ecosystems, socio-environmental relationships,
and the rights of nature. However, the implementation of EE has been marked
by conceptual ambiguities, institutional limitations, and tensions between
normative discourse and pedagogical practice. Keywords: Colombia, curriculum,
educational policy, environmental education Introducción La humanidad enfrenta actualmente una crisis ambiental
sin precedentes, manifestada en fenómenos como el cambio climático, la
pérdida de la biodiversidad, la contaminación de los ecosistemas y, por ende,
el deterioro de las condiciones de vida para muchas de las especies que
constituyen el fenómeno Vida1. Ante este panorama, la EA se ha
presentado no solo como una estrategia educativa, sino como una herramienta
de transformación cultural y social. Desde la Carta de Belgrado (Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1975) y la Conferencia de Tbilisi
(UNESCO,1977) hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Organización de
las Naciones Unidas, 2015), la EA ha sido reconocida como un proceso
interdisciplinario que busca formar ciudadanos informados, responsables y
capaces de actuar frente a los problemas socioambientales. En este contexto,
la EA se entiende como un proceso que permite adquirir conocimientos,
actitudes, habilidades y valores que conducen a la participación responsable
en la solución de problemas ambientales (Sauvé, 2004). Desde los eventos internacionales fundantes de la
EA, Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos que ha incorporado la
dimensión ambiental en su legislación educativa. La LGE introdujo formalmente
la EA como un componente transversal del currículo. En el mismo año, los
Decretos 1860 y 1743 establecieron los lineamientos específicos para la
organización de las instituciones educativas y de los Proyectos Ambientales
Escolares (PRAE). Posteriormente, la PNEA definió como estrategias: los
Comités Técnicos de Educación Ambiental (CIDEA), los PRAE, los Proyectos
Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) y el Servicio Militar Ambiental.
En 2006 se publicaron los EBC; estos sistematizaron el enfoque por
competencias, incluyendo componentes ambientales en áreas como Ciencias
Naturales y Competencias Ciudadanas. Más recientemente, la Ley 2427 de 2024
actualizó el marco normativo, con énfasis en la adaptación al Cambio
Climático y la protección de la biodiversidad. La EA ha ido cambiando desde un enfoque conservacionista
hacia una visión crítica, sociopolítica y orientada a la sostenibilidad. En
esta línea, se han identificado múltiples corrientes, entre las cuales se
destacan: • EA
naturalista, centrada en el conocimiento de la naturaleza. • EA
pragmática, orientada a la solución de problemas concretos. • EA
crítica, que cuestiona las causas estructurales de la crisis. • Educación
para el desarrollo sostenible (EDS), promovida por la UNESCO. Desde hace ya más de 20 años, autores como
Gadotti (2002) plantean la necesidad de una educación para la sostenibilidad2
que promueva una ciudadanía planetaria, capaz de cuestionar el modelo de
desarrollo dominante y construir alternativas desde lo local. Jares (2002)
también aboga por una EA crítica, que cuestione los modelos de desarrollo
hegemónicos y promueva la justicia ambiental. Por su parte, Sauvé (2004)
propone una tipología de corrientes en la EA, entre las que se destacan las
visiones: naturalista, socioecológica, ética, crítica y sustentabilista. En el contexto latinoamericano, Leff (2002)
destaca la necesidad de una reconfiguración epistemológica que supere la
fragmentación disciplinar y articule saberes locales, conocimientos
científicos y prácticas comunitarias. La EA, por tanto, debe orientarse a la
reconstrucción del vínculo sociedad-naturaleza y al fortalecimiento de la
ciudadanía ecológica. Para la autora de este artículo, y como aporte de
su tesis doctoral, la EA debe entenderse como un proceso formativo que se
realiza a lo largo de toda la vida y que involucra a todas las personas en
los ámbitos educativos formal, no formal e informal. En su quehacer aborda el
ambiente entendiéndolo como “un sistema dinámico definido por las
interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales, percibidas o no,
entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del
medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter
natural o sean transformados o creados por el hombre” (Colombia. Ministerio
de Ambiente. Política Nacional de Educación Ambiental, 2002); apropia los
problemas ambientales como aquellos generados por la expoliación y el
crecimiento desmedido, en los ámbitos natural, social, económico, cultural,
político, religioso, ético y cultural; analiza las situaciones y busca
alternativas de solución desde perspectivas interdisciplinarias en el marco
del pensamiento crítico y de las miradas local, regional, nacional e
internacional; entiende al ser humano como individuo, como integrante de
grupos y como parte de una especie co-habitante del planeta; indaga en la
multicausalidad de los problemas; y hace suyos conceptos como
interdependencia, finitud, incertidumbre y sustentabilidad. Estos enfoques
sirven como base para evaluar las orientaciones presentes en los documentos
normativos colombianos, especialmente en términos de integralidad,
criticidad, participación y sustentabilidad. La LGE establece los fines generales de la
educación, entre ellos "la adquisición de una conciencia para la
conservación, protección y mejoramiento del ambiente" (art. 5, numeral
8); establece en el artículo 14 que uno de los fines de la educación es “la
adquisición y generación de los conocimientos científicos y tecnológicos más
avanzados y adecuados para el desarrollo de la persona y la sociedad, y para
la conservación y defensa del ambiente”, y en el artículo 23 enfatiza que uno
de los fines de la educación es “la protección del medio ambiente, la
ecología y la preservación de los recursos naturales”. El Decreto 1860 de 3 de agosto de 1994 reglamenta
parcialmente la LGE en sus aspectos pedagógicos y organizativos. En relación
con la EA, establece en su artículo 14 del capítulo III la inclusión de
acciones pedagógicas relacionadas con protección del ambiente, ecología y
preservación de los recursos naturales; además, dispone el área de las
ciencias naturales y la EA como una de las áreas obligatorias y fundamentales
del currículo. El Decreto 1743 de 1994 complementa la Ley 115 al
reglamentar los PRAE. Define sus objetivos, etapas y criterios de
formulación. Introduce la necesidad de un enfoque participativo, contextual y
articulado con el entorno. Define los PRAE como estrategias pedagógicas que
permiten contextualizar la EA en el entorno escolar y comunitario. El Decreto
1743 articula los PRAE con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y
destaca la participación de docentes, estudiantes y comunidad educativa en
general. La PNEA se enfoca en crear una ciudadanía
ambientalmente responsable mediante un enfoque participativo, crítico y
sistémico. Sus principales lineamientos son la coordinación intersectorial
entre entidades ambientales, educativas y sociales; la inclusión de la
dimensión ambiental en la educación formal, no formal e informal; la
formación de educadores ambientales como eje estratégico; la comunicación,
divulgación y participación ciudadana, con enfoque de género, etnoeducación e
interculturalidad; y la articulación con el Sistema Nacional Ambiental (SINA)
a través de CIDEA para apoyar prácticas comunitarias (PRAE, PROCEDA). En
resumen, la PNEA establece un marco institucional y metodológico para
integrar de forma transversal la EA en todos los niveles y modalidades,
fomentando una cultura ética, participativa y transformadora. Los EBC abordan el medio ambiente principalmente
desde las áreas de Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas. En Ciencias
Naturales, se destacan competencias relacionadas con la comprensión de
ecosistemas, los ciclos de la materia, el impacto humano en el entorno y la
formulación de soluciones a problemáticas locales. En Competencias
Ciudadanas, se promueve la participación en acciones colectivas, el respeto
por la diversidad biológica y la toma de decisiones informadas. La Ley 1549 de 2012 se centra en fortalecer la
institucionalización de la PNEA y su integración efectiva en el ámbito
territorial. Define la EA como un proceso dinámico, participativo y
formativo, orientado a ciudadanos críticos capaces de intervenir en la
transformación ambiental y social; promueve actitudes éticas y respetuosas
frente al ambiente; establece obligaciones para el Estado (entidades
nacionales, regionales y locales) de asignar recursos y articular acciones
intersectoriales para su implementación; impulsa el fortalecimiento de los
PRAE dentro del PEI en todos los niveles educativos, apoyados por el
Ministerio de Educación y Ambiente; y exige la participación técnica y
financiera del SINA en los PRAE, PROCEDA y CIDEA para consolidar la política
ambiental. En síntesis, la Ley 1549 de 2012 convierte la EA en un derecho
ciudadano, institucionaliza su enseñanza en el sistema educativo y estructura
mecanismos interinstitucionales para su articulación y seguimiento. La más reciente norma en materia educativa, Ley
2427 de 2024, incorpora de manera explícita el enfoque de cambio climático,
justicia ambiental y transición ecológica. Representa un hito normativo al
elevar la EA a obligatoria y transversal en todos los niveles educativos.
Define conceptos como desarrollo sostenible, ciudadanía ambiental y justicia
ambiental. Introduce la formación en sostenibilidad ambiental, cambio
climático y gestión del riesgo de desastres y establece la responsabilidad
del Estado de garantizar la formación docente en esta materia. Además,
plantea la articulación entre EA formal, no formal e informal, y promueve la
investigación escolar sobre problemáticas locales. Con base en estos aspectos, este artículo tiene
como objetivo analizar crítica y comparativamente estos instrumentos
normativos para identificar sus fundamentos, objetivos, alcances,
contradicciones y cambio conceptual. Se busca así contribuir a la discusión
académica sobre la integración efectiva de la dimensión ambiental en el
currículo escolar colombiano. Materiales
y método El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo
de tipo documental. La técnica empleada fue el análisis de contenido,
centrado en identificar referencias explícitas e implícitas a la EA, sus
objetivos pedagógicos, estrategias metodológicas sugeridas, actores
involucrados y formas de evaluación. Se seleccionaron seis documentos
normativos y curriculares clave en el contexto colombiano: LGE, Decreto 1860
de 1994, Decreto 1743 de 1994, PNEA, EBC, Ley 1549 de 2012 y Ley 2427 de
2024. La técnica principal fue el análisis de contenido, con base en las
siguientes categorías: • Concepto de EA • Enfoque pedagógico de la EA • Enfoque curricular de la EA • Niveles de articulación curricular • Estrategias para llevar a cabo la
EA • Participación comunitaria • Rol de la institución educativa • Evaluación y seguimiento El procedimiento se desarrolló mediante lectura
integral y codificación abierta de los documentos, con base en las categorías
predefinidas, para llegar a un análisis comparativo de los enfoques
normativos. Este diseño permitió evidenciar las tensiones,
complementariedades y desafíos que enfrentan las instituciones educativas
colombianas en el proceso de implementación de la EA como componente
curricular. Comparación de las normas A continuación, se presenta la información
correspondiente a cada categoría de análisis en los instrumentos normativos
revisados (Tablas 1 a 8): Tabla 1. Concepto de educación ambiental 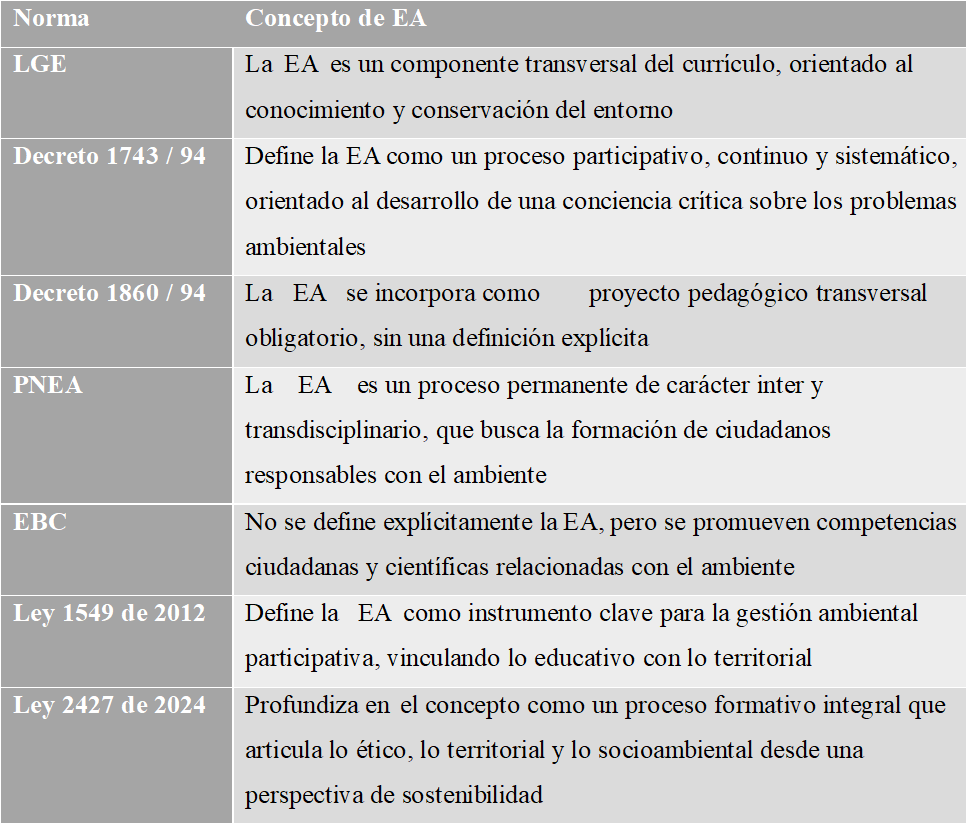 Fuente: elaboración propia. Tabla 2. Enfoque pedagógico de la educación
ambiental 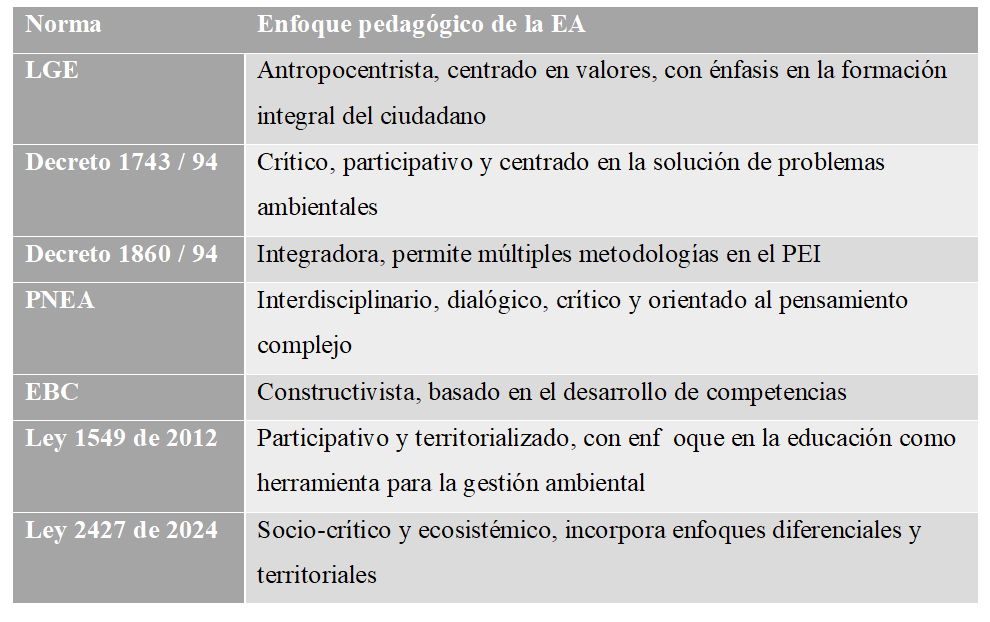 Fuente: elaboración propia. Tabla 3. Enfoque curricular de la educación
ambiental 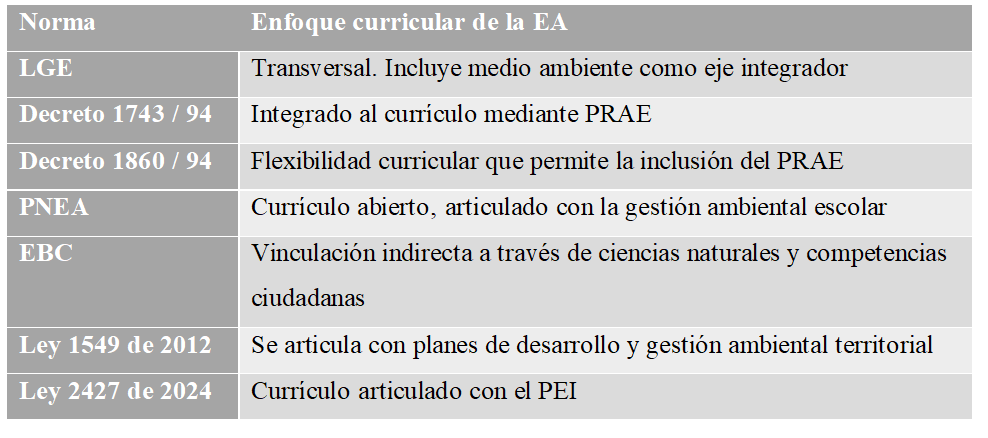 Fuente: elaboración propia. Tabla 4. Niveles de articulación curricular 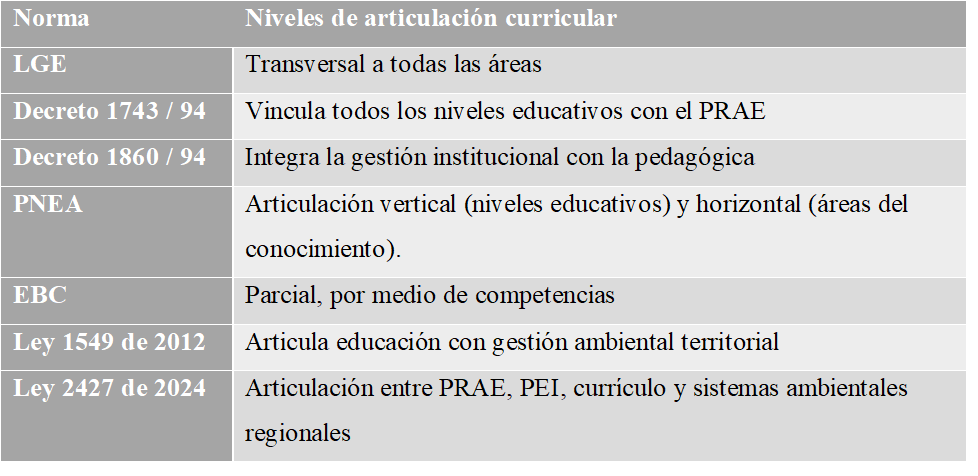 Fuente: elaboración propia. Tabla 5.
Estrategias para llevar a cabo la
educación ambiental 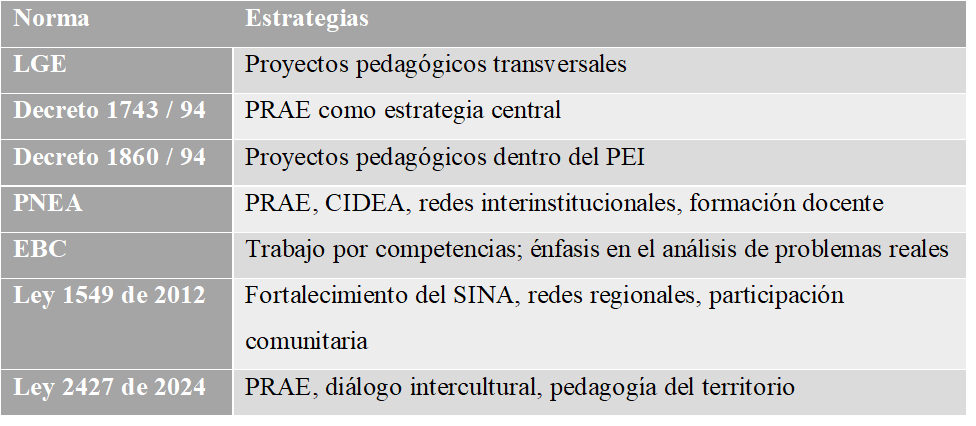 Fuente: elaboración propia. Tabla 6.
Participación de la comunidad educativa 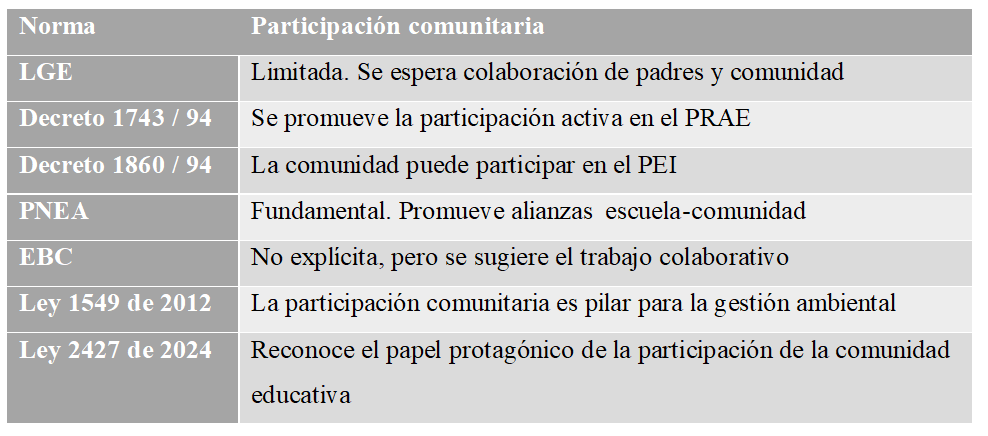 Fuente: elaboración propia. Tabla 7. Rol de la institución educativa 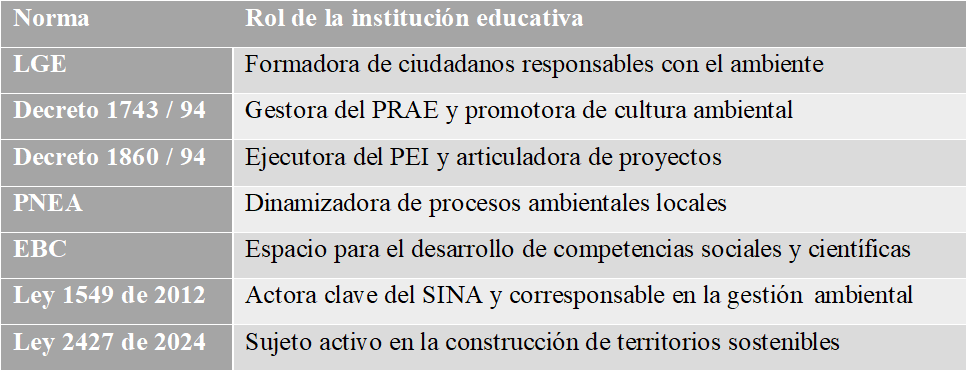 Fuente: elaboración propia. Tabla 8.
Evaluación y seguimiento 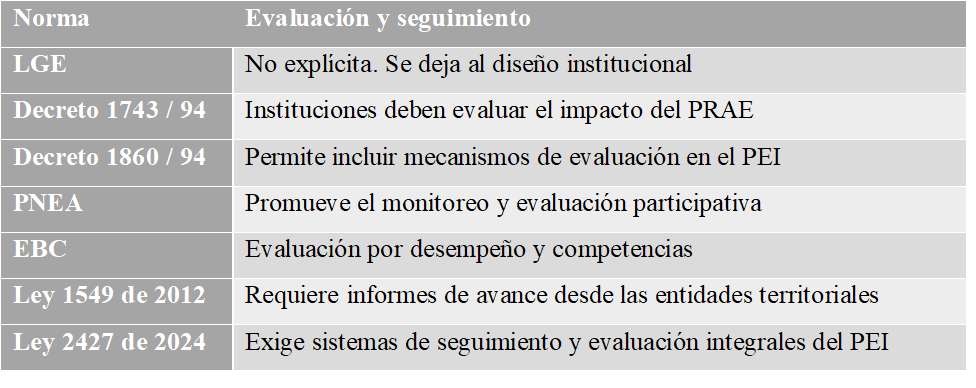 Fuente: elaboración propia. Análisis general La comparación entre las normas revela un cambio
normativo que va desde menciones generales (LGE) hasta regulaciones más
concretas (Decreto 1743), una incorporación con elementos de transversalidad
en el currículo (EBC), una institucionalización más detallada (Ley 2427 de
2024), y un marco articulador propuesto desde la PNEA, la cual ha sido
fundamental para definir principios orientadores, estrategias
intersectoriales y mecanismos de participación, buscando superar la
dispersión normativa y fortalecer la gobernanza ambiental educativa. Entre
los principales hallazgos se destacan: A lo largo de estos 30 años el fundamento
conceptual de la EA mantiene la idea de la transversalidad, tan difícil de
lograr en un sistema educativo rígido y separado por asignaturas
independientes; busca cambios comportamentales y participación y, finalmente,
resalta explícitamente lo ético, lo territorial y lo socioambiental,
claramente orientado a la sostenibilidad. Aunque podría considerarse que lo variopinto de
los enfoques pedagógicos daría pie a la constitución de una fortaleza para la
adecuada praxis de la EA, lo más probable es que este hecho genere confusión
entre los docentes que deben llevarla a cabo, sobre todo si en la institución
educativa no se logra articular la formación de actividades de clase con las
correspondientes al PRAE y al nexo de la institución con la comunidad
circundante y el territorio. Las grandes diferencias entre la educación en los
sectores rural, periurbano, urbano y entre la educación pública y la privada
siguen sin tener respuesta en la normativa. No es lo mismo abrir la escuela
en una zona rural, donde los estudiantes y la comunidad pueden entenderla
como un sitio de encuentro y de desarrollo de la comunidad, a buscar la
constitución de una escuela abierta en las instituciones educativas de las
ciudades, donde los estudiantes que llegan a ellas seguramente habitan
barrios lejanos de la zona de la institución y, por ende, no sienten como
suyos los problemas de la localidad. Se hace pues importante definir cuál es
el territorio de la escuela desde y hacia el cual se enfocarían las
intervenciones de la EA, y reconocer el avance normativo hacia una apertura
de la escuela, determinada por la contextualización de los procesos de
aprendizaje-enseñanza con las situaciones propias de la localidad y la
región. En este aspecto se evidencia una ausencia de la inclusión de las
situaciones ecológico-ambientales nacionales y planetarias. Desde la LGE y sus decretos reglamentarios se
generó el PRAE como estrategia para hacer EA. El PRAE, por sus
características, ha permitido el aprendizaje y la participación de los
profesores del área de ciencias naturales y de los estudiantes interesados en
el tema. Planear y ejecutar un proyecto ambiental que logre involucrar a toda
la comunidad educativa de una institución, probablemente pueda llevarse a
cabo en una pequeña institución educativa rural, pero no en las grandes
instituciones ubicadas en las zonas urbanas y en las ciudades capitales. Esto en sí, ya es una contradicción; grandes
impactos ambientales nacen de los comportamientos consumistas de los
habitantes de las zonas urbanas y son justamente la mayoría de estos
estudiantes los que no participan en los PRAE, a ellos solo llega el
desarrollo de las clases vinculadas a los EBC. En lo atinente a la articulación curricular, el
proceso desarrollado por las normas analizadas parte de la transversalidad y
el vínculo entre los niveles educativos, los cuales, como se mencionó, han
sido difíciles de lograr. La transversalidad y la articulación de niveles
implica mayor flexibilidad en la programación de las actividades propias de
la cotidianidad escolar. Al respecto, la propuesta de la PNEA es muy
interesante, pero, el hecho de haberla entendido con preponderancia de los
PRAE, implica las dificultades ya mencionadas; no obstante, la Ley 1549 de
2012 entiende la importancia de la articulación con la gestión ambiental y la
2427 de 2024 con los sistemas ambientales regionales. Para la normativa colombiana, la estrategia
central para llevar a cabo la EA es el PRAE; no obstante, la inclusión de
algunos aspectos en los EBC puede aportar a la formación temática en asuntos
ambientales. Esto se reafirma en la Ley 2427 de 2024 cuando determina en el
parágrafo 1 del tercer artículo: “Lo anterior, con base en los referentes
curriculares vigentes y guías técnicas que para tal efecto expida el
Ministerio de Educación Nacional”. De esta manera, es de esperarse que las
guías técnicas complementen el escaso abordaje que se presenta en los EBC. En términos generales, la participación de la
comunidad educativa ha sido una constante en la conceptualización de la EA,
desde la formulación del PEI y del PRAE hasta la idea de formar en cambio
climático, sostenibilidad y gestión del riesgo, propia de la Ley 2427 de
2025. El problema siempre ha sido cómo lograr la participación de todos los
docentes y directivos, así como de padres de familia, egresados y comunidad
en general, en el marco de la estrechez y rigidez curricular que caracteriza
el desarrollo de las asignaturas de los planes de estudio en los diferentes
niveles educativos, y de la compartimentalización del conocimiento que hace
que docentes de áreas diferentes a las ciencias naturales sientan que la
temática ecológico ambiental les es ajena. A nivel de educación superior, el paso del
Proyecto Ambiental Universitario (PRAU) de la PNEA a la adecuación del PEI,
determinada por la Ley 2427 de 2024 en lo atinente a la formación en
sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión del riesgo, abre una posibilidad
para que a los futuros docentes de básica, media y superior hayan tenido una
adecuada formación en estos temas y, por ende, entiendan la trasversalidad
del mismo y la necesidad de su participación desde cualquier área del saber.
El desconocimiento de la temática ecológico-ambiental de los docentes ha
hecho imposible su participación significativa en el quehacer institucional
en lo referente a la EA, a su trasversalidad y a la consolidación y ejecución
de un PRAE incluyente y global para la institución. Aunque existe una continuidad conceptual desde la
LGE hasta la Ley 2427 de 2024, la articulación entre los distintos
instrumentos normativos y pedagógicos sigue siendo débil. Por ejemplo, los
PRAE, regulados inicialmente por el Decreto 1860 de 1994 y luego por el
Decreto 1743 de 1994, no siempre se integran adecuadamente con los EBC ni con
los procesos de autoevaluación institucional. La PNEA, formulada en 2002 e
institucionalizada en 2012, buscó precisamente articular esfuerzos
interinstitucionales y dar coherencia al sistema, pero su implementación ha
sido desigual. Mientras que la LGE y los EBC promueven una
transversalización de la dimensión ambiental en todas las áreas del
currículo, el Decreto 1743 y la Ley 2427 avanzan hacia una mayor institucionalización
de la EA como eje estructurante. La PNEA refuerza esta visión al proponer una
EA como proceso continuo, participativo y transformador, con acciones tanto
curriculares como extracurriculares, incluyendo los PRAE, los procesos de
educación no formal y la participación comunitaria. Esta coexistencia de
enfoques puede generar ambigüedades en las prácticas escolares con
oscilaciones entre la incorporación superficial del tema ambiental y su
abordaje más estructurado. Pese al reconocimiento normativo, muchos docentes
siguen careciendo de formación especializada en EA, lo cual limita la
profundidad y pertinencia de las estrategias pedagógicas. La PNEA plantea
como uno de sus ejes estratégicos la formación de educadores ambientales en
todos los niveles del sistema educativo, pero este componente sigue siendo
débilmente desarrollado en la práctica. Autores como Leff (2001) y Sauvé (2005) han
sostenido que la EA debe ir más allá de una perspectiva tecnocrática o
instrumental, promoviendo una reflexión ética, política y cultural sobre el
desarrollo, el consumo, la relación sociedad-naturaleza y la justicia
ambiental. Esta visión es coherente con los postulados de la PNEA, que
enfatiza una EA orientada al cambio cultural, la construcción de ciudadanía
ambiental y la gestión participativa de los territorios. La Ley 2427 representa un avance significativo al
integrar conceptos como la justicia ambiental, la ciudadanía ecológica y la
participación comunitaria. No obstante, su efectividad dependerá de factores
clave como la formación docente, la disponibilidad de recursos, el
seguimiento interinstitucional y la implementación de mecanismos de
evaluación. La plena incorporación de los lineamientos de la PNEA puede ser
un punto de apoyo estratégico para garantizar que la EA en Colombia no solo
esté presente en la normativa, sino que transforme realmente las prácticas
educativas y sociales hacia la sostenibilidad. A continuación, en la Figura 1, se presenta un
mapa de color en el que se compara el nivel de desarrollo de la EA en los
documentos normativos y políticos analizados desde las categorías ya
mencionadas. El color verde claro indica menciones básicas o débiles del tema
y el verde medio a oscuro indica un mayor desarrollo o enfoque integral. Figura 1.
Comparación del desarrollo de la
educación ambiental por documento y categoría 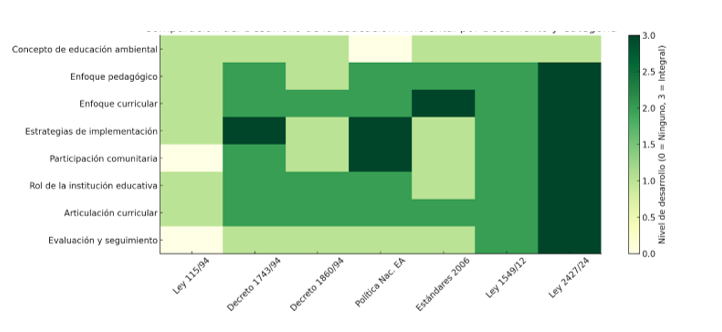 Fuente: elaboración propia. Como puede apreciarse en la Figura 1, la Ley 2427
de 2024 es el documento más completo, con desarrollo integral (nivel 3) en
casi todas las categorías; la LGE y el Decreto 1860 de 1994 tienen una
cobertura básica, ya que introducen principios, pero sin mucha
profundización; la PNEA y la Ley 1549 de 2012 fortalecen especialmente las
estrategias, la participación y la evaluación; y los EBC se enfocan más en lo
curricular y pedagógico, con poco énfasis en la evaluación o participación
comunitaria. No me es posible terminar este apartado sin
mencionar algunas enseñanzas que me ha dejado mi dedicación a la EA en el
nivel educativo superior y a las investigaciones realizadas sobre el tema en
los otros niveles educativos que, si bien, no se relacionan directamente con
el análisis de las normas previamente expuestas, sí son aspectos que deberían
fundamentarlas. En su libro “Perros de paja. Reflexiones sobre
los humanos y otros animales”, John Gray cita el siguiente fragmento escrito
por James Lovelock: En
ciertos aspectos, los seres humanos se comportan sobre la Tierra como un
organismo patógeno, o como las células de un tumor o de un neoplasma. Nuestra
población ha crecido, pero también las molestias que ocasionamos a Gaia, que
se han incrementado hasta tal punto que nuestra presencia resulta
perceptiblemente perturbadora […] la especie humana es tan numerosa en la
actualidad que constituye una enfermedad planetaria grave. Gaia padece de Primatemaia disseminata, una plaga de
personas. En el mismo texto afirma Gray (2008, p. 19): la
destrucción del mundo natural “es consecuencia del éxito evolutivo de un
primate excepcionalmente voraz. A lo largo de toda la historia y la
prehistoria, el progreso humano ha coincidido con la devastación ecológica”. En este sentido, el verdadero problema somos
nosotros, no lo es la contaminación ni el cambio climático ni la pérdida de
biodiversidad, somos nosotros con nuestras relaciones políticas, económicas y
sociales los que generamos estas situaciones. Podría pensarse, entonces, que
la solución está en que nosotros cambiemos y que podríamos hacerlo mediante
procesos educativo-ambientales, pero en el escenario discursivo surgen los
intereses económicos y de poder de algunos sectores de la humanidad (pocos,
pero muy poderosos) a quienes lo que les importa es la acumulación de capital
(cueste lo que cueste), el desarrollo de armas, el avance tecnológico y el
dominio, que incluye avasallamiento de culturas y genocidios. En el 2015, el Área de Cooperación Internacional
al Desarrollo de la Universidad de Valladolid ofreció un curso denominado
“Durmiendo al borde del abismo” en el que connotados científicos y
científicas expusieron la situación ecológico ambiental y su relación con las
intervenciones y acciones de los humanos. Diez años después podemos decir que
ya no estamos al borde del abismo, sino que estamos en caída libre. Las
advertencias de los movimientos ambientalistas y ecologistas, que iniciaron
hace más de medio siglo, no lograron detener ni cambiar el modelo de desarrollo
causante de la crisis. Nuestra conducta expoliadora y cortoplacista sigue
siendo una característica de la especie. Estamos en caída libre y, tal vez,
lo que podríamos hacer sería disminuir la velocidad de la caída o profundizar
el fondo de nuestro sitio de llegada. Si no se toman decisiones para avanzar
en el decrecimiento de las grandes potencias, por mucho que intentemos hacer
en los países denominados subdesarrollados, el impacto global será mínimo y
el futuro será el mismo: llegar al fondo. La EA se enfrenta a grandes contradicciones. La
minería a cielo abierto y manejada por multinacionales, la que denominan
“legal”, genera grandes transformaciones ecosistémicas, contaminación y
desplazamiento de especies, incluida la humana. También genera gran acumulación
de capital para las multinacionales y regalías para el país que les permite
las extracciones. Esas regalías se usan, por ejemplo, en la financiación de
proyectos ambientales encaminados a lograr el desarrollo sostenible. Vaya
contradicción: un daño ecosistémico irreversible permite “buscar” el
desarrollo sostenible. Finalmente, la EA tiene un problema de fondo,
difícil de solucionar. Tanto a nivel educativo como en las organizaciones
gubernamentales, los docentes y funcionarios creen que por tener algún grado
de sensibilización ambiental ya saben del tema. Son pocos los que conocen los
fundamentos científicos del origen de la Vida, del funcionamiento del
ecosistema, de los fenómenos atmosféricos, de los ciclos biogeoquímicos, de
las relaciones de poder nacionales e internacionales o de la perspectiva
ecológica de la economía. Sin estos elementos, hacer EA se queda solo en
aspectos sensibleros extremadamente superficiales. Conclusiones y recomendaciones A pesar de los desarrollos normativos, persisten
importantes desafíos estructurales para la implementación efectiva de una EA
transformadora: 1. Transversalidad declarativa vs. prácticas
limitadas Aunque la transversalidad de la EA está
reconocida desde la LGE y operativizada a través de instrumentos como los
PRAE definidos en el Decreto 1743 de 1994, su aplicación práctica sigue
siendo marginal. Tal como señalan Gutiérrez y Prado (2011), la
transversalidad muchas veces queda en el plano discursivo, sin integrarse de
forma real en los planes de estudio ni en los procesos institucionales. 2. Cambio de enfoque: de la información a la
transformación La política ha evolucionado hacia enfoques más
complejos y críticos, especialmente a partir de la PNEA, la Ley 1549 de 2012
y la Ley 2427 de 2024. Esta última consolida un enfoque ecosistémico,
territorial y diferencial, alineado con las propuestas de Sauvé (2005), quien
plantea que la EA debe superar enfoques reduccionistas y promover visiones
éticas, sociales y culturales del ambiente. 3. Débil articulación curricular A pesar de los avances conceptuales, persisten
fragmentaciones entre las políticas educativas y los diseños curriculares
institucionales. El Decreto 1860 de 1994 ofrece un marco flexible para
integrar proyectos como los PRAE en el PEI, pero no establece mecanismos
obligatorios ni coherentes de articulación entre áreas. Esto coincide con lo
planteado por Leff (2001), quien advierte que, sin un enfoque
interdisciplinario y una reforma profunda del currículo, la EA seguirá siendo
periférica. 4. Participación comunitaria: intención sin
estructura Desde el Decreto 1743 hasta la Ley 2427, se
insiste en la participación comunitaria como principio fundamental. No
obstante y, por un lado, como advierten Restrepo y Pérez (2020), la falta de
metodologías y estructuras claras para incorporar la voz de las comunidades
—especialmente las rurales, indígenas y afrodescendientes— limita la
efectividad de esta participación, dejándola como una intención normativa
poco operacionalizada; por el otro, la participación comunitaria mediada por
los PRAE en la zona urbana se ve limitada por las características propias del
quehacer educativo de estas instituciones, entre otras: no se contemplan
estas actividades en el tiempo curricular sino como actividades extracurriculares,
lo cual recarga laboralmente a los docentes; los estudiantes de un barrio
estudian en colegios lejanos al mismo, fenómeno que sucede tanto en las
instituciones públicas como en las privadas; los padres de familia
difícilmente pueden sacar tiempo para realizar actividades de participación,
en tanto sus compromisos laborales les impiden solicitar permisos frecuentes;
la mayoría de los docentes de áreas diferentes a las ciencias naturales no se
comprometen con estas actividades, en tanto consideran que dedicarle tiempo a
estas temáticas les resta tiempo para lograr el proceso de enseñanza
aprendizaje de su área específica. 5. La institución educativa como agente
territorial La Ley 2427 de 2024 redefine a las instituciones
educativas como actores territoriales clave para la sostenibilidad, a través
del PEI. Esta idea es congruente con las visiones de Capra (2016), quien
propone que los sistemas educativos deben integrarse en redes ecológicas y
sociales locales para contribuir a la resiliencia comunitaria. No obstante,
este nuevo rol implica desafíos de gobernanza escolar, formación docente y
gestión interinstitucional aún no resueltos y mucho más difíciles de superar
en las zonas urbanas. 6. Evaluación ambiental: un campo emergente y
complejo Históricamente, la evaluación ha sido una
debilidad en los marcos normativos. Si bien los documentos recientes (Ley
1549 y Ley 2427) incorporan orientaciones para el seguimiento y evaluación de
la EA, no se definen herramientas claras ni indicadores cualitativos
adecuados. Evaluar aprendizajes ambientales implica enfoques participativos y
contextuales, que superen los estándares tradicionales de medición. Además,
tendrían que ser unos indicadores sensibles al impacto de los medios de
comunicación y de las redes sociales, en tanto frecuentemente podrían ir en
contravía de lo trabajado en la institución educativa. 7. Desfase entre la norma y la escuela En conjunto, los documentos revisados evidencian
un desfase entre el discurso normativo y las realidades institucionales. Las
normas han cambiado conceptualmente, pero sin acompañamientos financieros,
pedagógicos y técnicos adecuados, lo que refuerza las desigualdades
educativas y territoriales. La EA requiere políticas públicas coherentes y
sostenidas para consolidarse como eje de transformación social. Recomendaciones Colombia ha construido un marco normativo valioso
en torno a la EA. No obstante, para que esta normativa se traduzca en transformaciones
reales en los territorios, se requiere una mayor coherencia entre el
conocimiento ecológico ambiental actual, la política educativa, el currículo
y la práctica escolar. En especial, se necesita: ·
Fortalecer la formación inicial y permanente
del profesorado en temas ecológico-ambientales. No es suficiente la
sensibilización frente a la problemática ambiental, es necesario que los
docentes en formación y en ejercicio entiendan que vivimos una crisis
civilizatoria y que las situaciones ecológico-ambientales que afectan la
homeostasia ecosistémica tiene múltiples facetas y un origen claro en el
modelo de desarrollo imperante. ·
Formar a los docentes y actualizarlos en
pedagogías críticas, educación para la sustentabilidad y pensamiento
complejo. Es indispensable que los docentes en formación y en ejercicio se
muevan conceptualmente entre las diferentes áreas del saber para que su
discurso tenga el potencial interdisciplinario que obliga el conocimiento de
los asuntos ecológico-ambientales. ·
Integrar los marcos normativo y pedagógico
mediante políticas curriculares claras. Se hace necesario entender que el
“asignaturismo” propio de nuestro esquema educativo debe superarse, pero no
abandonarse. Superarse en tanto genera compartimentalización del aprendizaje
y rigidez curricular que no deja espacio para actividades diferentes; no
abandonarse porque el conocimiento científico del ecosistema planetario y de
la influencia de los aspectos económicos y políticos sobre el ambiente solo
pueden entenderse desde el desarrollo de espacios de clase que hagan realidad
la mirada profunda, interdisciplinaria y compleja de lo ecológico ambiental. ·
Revisar y actualizar los EBC para incluir
explícitamente los asuntos ecológico-ambientales, con abordajes
interdisciplinarios, superando la actual perspectiva antropocéntrica que los
caracteriza. ·
Establecer sistemas de evaluación de impacto
que permitan monitorear el desarrollo de competencias ambientales en los
estudiantes. ·
Redimensionar el PRAE para que se llegue a la
“praeización” del PEI (Sepúlveda, 2010), con una clara articulación de todos
los proyectos pedagógicos y las agendas ambientales locales, regionales y
nacionales. ·
Promover la participación de comunidades,
autoridades ambientales y organizaciones sociales en los procesos educativos,
para lo cual, y de nuevo, sería necesario modificar el sistema educativo, la
política educativa, el currículo escolar y el tipo de actividad laboral de
los docentes. ·
Acompañamiento institucional y técnico
permanente. En la implementación de la PNEA solo se incluyeron 14
departamentos en el proceso de acompañamiento del Ministerio de Educación
Nacional y los procesos formativos se llevaron a cabo con pequeños grupos de
representantes de instituciones educativas y de autoridades locales. El acompañamiento
y la asesoría que se requiere debe incluir a todos los establecimientos
educativos e ir de la mano con las exigencias y puntos de vista de los
encargados del área de calidad de las secretarías de educación. ·
Consolidar una política pública integrada de
EA que articule leyes, decretos, estándares y proyectos pedagógicos. La
actual desarticulación de los proyectos pedagógicos, incluido el PRAE, genera
en los docentes la sensación de recarga laboral. Si se entendiera claramente
que el PRAE es el espacio propicio para articular todos los proyectos
pedagógicos actuales y, por ende, esto llevara a comprender que en realidad
el PEI debe ser el PRAE, los esfuerzos institucionales podrían dar mejores
resultados. ·
Promover prácticas educativas contextualizadas,
participativas y orientadas al cambio social y ecológico. Esto requiere una
adecuada formación de los docentes y una actualización permanente. Es curioso
que, en los EBC por ejemplo, no figuren las palabras petróleo, combustibles
fósiles o minería, en tanto son asuntos ecológico-ambientales de gran
envergadura, altamente relacionados con la crisis civilizatoria que vivimos. ·
Complementar la PNEA específicamente en lo
relacionado con las características y dinámicas de las instituciones
educativas urbanas. Solo mediante un enfoque científico, biocéntrico,
crítico y ecosistémico, la EA podrá cumplir su función de contribuir a la
construcción de sociedades sustentables, equitativas y resilientes, que de
alguna manera contribuyan a postergar los efectos devastadores de la crisis
civilizatoria y permitan que algunas generaciones más puedan disfrutar del
hermoso fenómeno Vida del planeta. Educar para la sustentabilidad implica
transformar no solo los contenidos, sino también las metodologías, las
relaciones de poder y las finalidades de la educación. Una EA transformadora
debe ir más allá de la transmisión de conocimientos ecológicos básicos o de
la solución de pequeños problemas muy locales; debe constituirse en una
práctica política, ética y pedagógica. Referencias
bibliográficas Capra, F. y Luisi, P. (2016). The systems view of life: A unifying
vision. Cambridge University
Press. Colombia. Congreso de la República. (1994). Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la
Ley General de Educación. Diario Oficial No. 41.214.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18023 Colombia. Ministerio de Educación Nacional.
(1994). Decreto 1743 de 1994. Por el
cual se reglamenta la educación ambiental. Diario Oficial No. 41.497.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=19097 Colombia. Ministerio de Educación Nacional.
(1994). Decreto 1860 de 1994. Por el
cual se reglamenta la organización de la educación formal en los niveles de
preescolar, básica y media. Diario Oficial No. 41.515.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=19197 Colombia. Ministerio de Ambiente. (2002). Política Nacional de Educación Ambiental.
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Politica-Nacional-de-Educacion-Ambiental.pdf Colombia. Ministerio de Educación Nacional.
(2006). Estándares Básicos de
Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas: Guía para su
uso. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-116042_archivo_pdf.pdf Colombia. Congreso de la República. (2012). Ley 1549 de 2012. Por la cual se fortalece
la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental.
Diario Oficial No. 48.448.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47275 Colombia. Congreso de la República. (2024). Ley
2427 de 2024. Por medio de la cual se
establece la capacitación, la profundización y la enseñanza para la
sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión del riesgo de desastres.
Diario Oficial No. 52.656.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=133157 Gadotti, M. (2002). Educaçao para a sustentabilidade: um paradigma emergente. Sao
Paulo: Instituto Paulo Freire. Gray, J. (2008) Perros de paja. Reflexiones
sobre los humanos y otros animales. Barcelona: Paidós. Gutiérrez, J. (2011). Educación ambiental: fundamentos, enfoques y prácticas. Bogotá:
Magisterio. Jares, A. (2002). Educar para la ciudadanía global. Una didáctica de la educación para
la paz y el desarrollo. Popular. Leff, E. (2001). Saberes ambientales: sustentabilidad, racionalidad, complejidad,
poder. Siglo XXI Editores. Leff, E. (2002). La apuesta por la vida: Imaginación sociológica y racionalidad
ambiental. Siglo XXI Editores. Organización de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1).
https://sdgs.un.org/2030agenda Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente. (1975). Carta de Belgrado: Un
marco general para la educación ambiental.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000211683 Restrepo, J. (2020). Participación comunitaria
en proyectos de educación ambiental: Retos y oportunidades en contextos
rurales. Revista Colombiana de
Educación, (79), 171-192. Riechmann, J. (2003). Tres principios básicos de justicia ambiental. Instituto Sindical
de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).
https://kmarx.files.wordpress.com/2009/09/riechmann-j-tres-principios-basicos-de-justicia-ambiental-20035.pdf
Sauvé. (2004). Una cartografía de las corrientes
de la educación ambiental. Revista
Investigación Ambiental, 2(1), 11-36. Sauvé, L. (2005). Perspectivas curriculares de
la educación ambiental. En L. Sauvé (Ed.), La educación ambiental entre la modernidad y la posmodernidad. Universidad
Pedagógica Nacional. Sepúlveda, L. E. (2010). "Praeizar” el
proyecto educativo institucional: una alternativa para incluir la dimensión
ambiental en la educación básica y media. Revista
Luna Azul, (30), 142-163. https://www.redalyc.org/pdf/3217/321727232009.pdf
UNESCO. (1977). Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental: Tbilisi
(URSS), 14-26 de octubre de 1977. Recomendaciones finales.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000032763 1 Vida con V mayúscula para hacer referencia al
fenómeno planetario y no al proceso de vida de un espécimen. 2 Aunque no es tema de este artículo, se debería
incluir mejor el concepto de sustentabilidad, referido a la posibilidad de
reproducción de los sistemas económicos y sociales a largo plazo sin que su
intervención genere alteración de los ecosistemas que los soportan
(Riechmann, 2003). Médica y Cirujana, Especialista en Epidemiología,
Magíster en Educación y Doctora en Medio Ambiente. Profesora Titular de la
Universidad de Caldas. Correo electrónico: luz.sepulveda@ucaldas.edu.co –
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9220-737X – Google Scholar:
https://scholar.google.es/citations?user=RuX_3XgAAAAJ&hl=es Para citar
este artículo: Sepúlveda Gallego, L. E. (2025). La educación
ambiental en Colombia desde la Ley General de Educación: un análisis
comparativo de los marcos normativos y curriculares. Revista Luna Azul, (60), 110-128. https://doi.org/10.17151/luaz.2025.60.7 Esta obra está bajo una Licencia de Creative
Commons Reconocimiento CC BY Código QR del artículo  |