|
Los
deslizamientos, las inundaciones y las avenidas torrenciales se ensañan con
los pobres en Colombia Néstor Rafael Perico Granados1 Evelyn Carolina Medina Naranjo2 Emilce Johanna Hernández Villanueva5 Recibido: (15 de marzo de 2025) –
Aceptado: (29 de abril de 2025) – Actualizado: (12 de agosto de 2025) DOI: 10.17151/luaz.2025.60.6 Resumen Artículo de revisión trata sobre los efectos del Cambio Climático (CC), especialmente por deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales, en las personas y en los bienes materiales, en Colombia, en el siglo XXI. Se establecen unas características de las personas fallecidas y que han sido afectadas y su valoración en pérdidas. Se hizo con el método mixto. Se usaron las cantidades encontradas y las cualidades y características de las personas, junto con el diario de campo y visitas a varios sitios de desastres en Colombia. Se recopiló información de bases de datos como Scopus, Scielo, Redalyc y se investigó en varias tesis de maestría y doctorado. Se encontró una relación directa entre las personas afectadas y los estratos sociales 0, 1, 2 y muy pocos en 3. Palabras clave: Avenidas
torrenciales, “desastres naturales”, Deslizamientos, Inundaciones, Nivel de
pobreza Landslides,
floods, and torrential floods are merciless with the poor in Colombia Abstract This review article deals with the effects of
Climate Change (CC), especially landslides, floods and torrential floods, on
people and material goods in Colombia in the 21st century. The
characteristics of deceased and affected individuals and their loss
assessment are established. The study was conducted using a mixed method. The
quantities found and the qualities and characteristics of the people were
used, along with the field diaries and visits to several disaster sites in
Colombia. Information was compiled from databases such as Scopus, Scielo,
Redalyc as well as information researched in several master's and doctoral
theses. A direct relationship was found between the affected individuals
belonging to social strata 0, 1, 2 and very few belonging to social stratum
3. Keywords: Torrential floods, Natural disasters, Landslides, Floods, Poverty level. Introducción Los mayores efectos del cambio climático,
especialmente los deslizamientos, inundaciones, remociones en masa,
avalanchas y avenidas torrenciales afectan a las personas de muy pocos
recursos, que son las de mayor vulnerabilidad. Son cifras alarmantes, en
particular, cuando el mundo tiene tantos recursos tecnológicos y económicos
para prevenir desastres naturales a partir de las acciones de los gobiernos y
de las comunidades. Se pueden desarrollar procesos para disminuir las
vulnerabilidades de las personas y de los bienes y para reducir las amenazas.
En los últimos cincuenta años en Colombia suman más de tres mil trescientos
veinte fallecidos, sin contabilizar los que se produjeron por el deslave del
Nevado del Ruiz en noviembre de 1985. Suman un millón doscientos setenta mil afectados,
cerca de trescientos desaparecidos, con 23 700 viviendas afectadas y 13 700
destruidas (Aristizábal et al., 2020). Con la adición de lo generado por el
Nevado del Ruiz se llega a la suma de 34 700 personas fallecidas, con más de
157 mil viviendas destruidas y cerca de trescientas quince mil afectadas
(Aristizábal et al., 2020). Adicionalmente, otro factor que suma al problema
social es el incremento de las personas que salen de sus poblaciones, porque
sus tierras se han erosionado, por la explotación y por la meteorización y se
vuelven improductivas. Igualmente, por los daños del extractivismo o por los
desplazamientos que genera la violencia de diferentes orígenes. En este
aspecto se pasó en la primera mitad del siglo pasado del 25 % de la población
en las ciudades a cerca de un 75 % en comienzos del siglo XXI, aspecto que
aumenta la vulnerabilidad de las personas y de sus bienes, por los sitios de
los nuevos asentamientos (Restrepo, 2015). Dejan atrás los sitios que en
otros momentos fueron sus medios de sustento con relativa buena calidad de
vida. Entonces, ellas deben buscar nuevos modos de vida en las ciudades, en
donde difícilmente las encuentran. Llegan a los sitios vulnerables, con alto
riesgo de deslizamientos o de inundaciones y ellos se convierten en personas
vulnerables al cambio climático. Sin embargo, según Ollero Ojeda (2014) se
presenta un conflicto entre las necesidades de las personas vulnerables para
vivienda y otros usos y la memoria de los ríos, que en varios momentos
reclaman su propiedad. Todos estos aspectos, según Ulloa (2017) se pueden
producir por las relaciones de inequidad que se presentan, con base en los
modelos de crecimiento, sin privilegiar el desarrollo humano. De la misma manera, en muchas ocasiones el tiempo
de respuesta para tomar acciones, una vez conocido el potencial desastre, que
puede ser inminente, por parte de las personas, es muy corto. A ello se suma
la ausencia de alertas tempranas, este aspecto lleva a pérdidas de vidas y de
bienes (Aristizábal et al, 2020). Para Gutiérrez-Alvis et al., (2018) las
alertas tempranas, bien administradas, pueden influir en la disminución de
las personas fallecidas, ante un evento de desastre. Estos eventos cada vez
ocurren con mayor frecuencia e intensidad, y poseen una elevada capacidad de
destrucción, por los efectos del cambio climático. Las consecuencias son cada
vez más dañinas por el aumento de personas en sitios vulnerables y por la
exposición de sus bienes a las crecientes súbitas y a los flujos de
escombros, que se presentan con el fenómeno de la Niña (Aristizábal et al,
2020). La sociedad civil requiere acciones prontas, porque tanto los eventos
como las personas fallecidas pueden olvidarse fácilmente, aunque su labor
haya sido excelente para los seres humanos y para la naturaleza (Abad
Faciolince, 2017). En los valles se pueden construir estructuras
para el beneficio del hombre, pero a la vez son los sitios con mayor
vulnerabilidad para las inundaciones y las avenidas torrenciales (Paoli et
al., 2015). Sin embargo, las personas insisten en desarrollar proyectos en
las llanuras y los valles y de esta manera se observa que los desastres
naturales en esas zonas son cada vez mayores (Paoli et al., 2015). Al
respecto, se proponen reflexiones y acciones orientadas en la búsqueda de
sitios más seguros, con base en políticas de gobierno e iniciativa,
creatividad y solidaridad de las comunidades, en los planes de ordenamiento
territorial. De la misma manera, mientras esto ocurre es necesario hacer
mantenimiento de las cuencas y a la vez disminuir las posibilidades de
amenazas mediante infiltración, procesos de reforestación y evitando
construcciones en su territorio (Restrepo, 2015 y Plata e Ibarra, 2016). En los países desarrollados los eventos son
mayores en cantidad y magnitud que en los países en desarrollo, pero las
personas fallecidas son mayores en éstos últimos (Paoli et al., 2015). Para
Chen et al., (2021) con el propósito de construir conocimientos para resolver
problemas, en la ingeniería y en toda profesión, es prudente hacerlo desde la
ética y con la responsabilidad, y en este sentido responder por las
consecuencias sociales y ambientales. Al respecto, la pobreza incide de forma
preponderante en los impactos que se generan, dado que hay menor preparación,
para disminuir los riesgos. Se necesita tomar conciencia de los riesgos y
evitar las construcciones en los sitios bajos y a la vez disminuir las
amenazas con bioingeniería, mediante árboles, y con regulación artificial
como las represas. Según De la Rosa et al., (2019) se llevan
cuarenta años discutiendo en distintos foros la importancia de la educación
para la sostenibilidad y parece que hasta el momento se ha tenido poco eco.
Bello-Benavides (2021) expresa que los estudiantes observan el cambio
climático como un fenómeno distante y poco relacionado con sus vidas. Para Chaparro y Meneses, (2015), pesa de
manera significativa la era del antropoceno, como la posibilidad que el
hombre, como centro del planeta, pueda deteriorar cada vez su estructura y
dañe la biodiversidad en su afán de lucro creciente y sin medida. Sin embargo, según Muñoz et al., (2017)
hoy debería existir la prioridad para que los estudiantes aprendan a convivir
con la naturaleza e incluso se comprometan con la restauración de la
biodiversidad. Entonces, se necesita mayor incidencia en la educación
ambiental, tanto en las universidades como en las comunidades, a partir de
reflexiones sobre los entornos reales, para resolver los problemas de las
amenazas que cada vez se incrementan en el mundo. Materiales
y método Se realizó una investigación mixta, bajo la
modalidad de revisión, con el propósito de realizar la relación entre los
desastres naturales y los estratos socioeconómicos de las personas afectadas.
También, se consultó artículos de investigación, principalmente de los años
2014 en adelante, se tomó este periodo como referencia, dado que la
información está más actualizada y los análisis son de mayor profundidad. Las
principales bases de datos consultadas fueron Scopus, Scielo y Redalyc. Se
complementó la información con el análisis de unas tesis de maestría y de
doctorado, que tratan con riguridad esta temática. Con base en las palabras
clave de esta investigación se encontraron 110 artículos, tesis y libros que
podrían contener información valiosa. Con su lectura se descartaron 56 de
ellos, dado que no ofrecieron datos relevantes. Las 54 que finalmente se
tomaron se relacionan en la Tabla 1, con la indicación de la base de datos o
su origen y son las que se incluyen en las referencias. Tabla 1. Fuentes que aportaron información 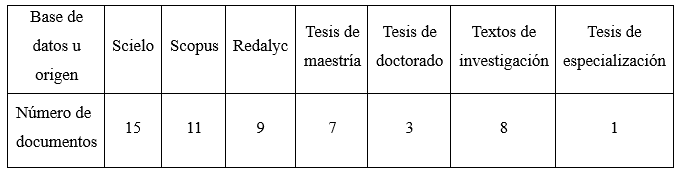 Fuente: elaboración propia. Resultados
y discusión Se encontró que entre 1998 y el año 2021 se
registraron cerca de veintidós millones de personas afectadas por
inundaciones (Ayala-García, y Ospino-Ramos, 2023). Hubo 3 690 fallecidos 675
desaparecidos y más de seis mil doscientos heridos por desastres naturales,
con mayor incidencia de los deslizamientos y de las inundaciones
(Ayala-García, y Ospino-Ramos, 2023). Se han incrementado de manera
significativa en más del doble cada diez años, este tipo de eventos desde
1998 (Ayala-García, y Ospino-Ramos, 2023). En Villatina, en Medellín, en 1987
por un deslizamiento en ese barrio hubo cerca de 500 fallecidos, todas eran
personas de escasos recursos. En la Tabla 2 se presentan las afectaciones
producidas por eventos entre 1970 y 2017. Tabla 2. Eventos con personas fallecidas entre los
años 1970 y 2017 en Colombia sobre deslizamientos y avenidas torrenciales 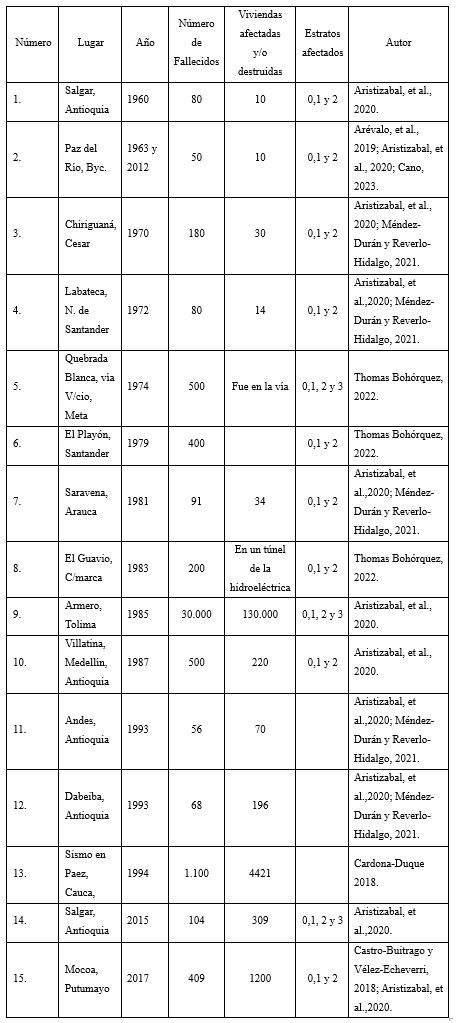 Fuente: elaboración propia. Se observa en la Tabla 1, que los estratos que
sufrieron las mayores afectaciones son 0, 1 y 2 y en algunas ocasiones el
estrato 3. Del estrato 4 fueron casos esporádicos como muy pocas personas que
estaban en la carretera a Villavicencio, cuando se produjo el deslizamiento
en Quebrada Blanca en el año 1974. Igualmente, hay una tendencia a mantener
la cantidad de fallecidos en la línea del tiempo, a pesar de la mayor
cantidad de recursos tecnológicos y económicos de los que dispone la
humanidad. Se observa un crecimiento importante con el paso de los años de
las viviendas afectadas. La excepción en los diferentes datos se presenta en
el deslave de Armero como un hito especial y de recurrencia muy esporádica. Para Cardona-Duque, (2018) los desastres se ensañan
más con las personas pobres, con menos preparación y menos posibilidades.
Entonces, se observa que los sitios en donde construyen sus viviendas los
migrantes en las ciudades, o las personas con pocos recursos, por los motivos
señalados, son los más económicos y que a la vez son los más peligrosos.
Estos sitios son propensos a deslizamientos o a inundaciones y susceptibles
de sufrir consecuencias negativas por avenidas torrenciales. Para Restrepo
(2015) el riesgo se incrementa paulatinamente en las personas, en la cuenca
del río Magdalena, con cerca del 80 %, por la merma de los bosques primarios,
que han cambiado la cobertura vegetal, para pastoreo y actividades agrícolas.
Según Chaparro y Meneses, (2015) son
consecuencias del antropoceno, como concepto construido, con el alto
deterioro social y ambiental que produce y sobre el que es necesario
reflexionar y actuar en consecuencia. Mergili, et al., (2015) expone que en
la región Andina se presenta la mayor cantidad de deslizamientos, con muchas
víctimas fatales, por su frecuencia y falta de gestión para disminuir las
amenazas. Se suman las condiciones de pendientes que tiene el terreno, su
alta densidad poblacional y que tienen como disparador el fenómeno de La
Niña. Según Ojeda Rosero y López Vázquez (2017) se debe aprovechar los
conocimientos intergeneracionales para conocer la construcción social del
riesgo y establecer propuestas, tanto con la comunidad misma, como con las
acciones que se deben desarrollar con los gobiernos. Por otra parte, en el desastre de Chiriguaná,
César en 1970 fallecieron 60 personas, 120 desaparecieron y 30 viviendas
fueron afectadas y/o destruidas (Méndez-Durán y Reverlo-Hidalgo, 2021). En
1972 en el desastre de Labateca, Norte de Santander, fallecieron 50 personas,
30 desaparecieron y 14 viviendas fueron afectadas y/o destruidas
(Méndez-Durán y Reverlo-Hidalgo, 2021). En estas poblaciones se evidenciaron
grandes afectaciones, un factor que exacerbó la situación fue su condición
socioeconómica. En 1974 en la vía de Bogotá a Villavicencio,
sector Quebrada Blanca, por un deslizamiento del talud de la carretera hubo
más de 500 fallecidos. En ocasiones estos deslizamientos ocurren por el
diseño o construcción deficiente de los taludes en las vías y carreteras de
primero y segundo orden (Álvarez et al., 2014). De la misma manera, por el
fenómeno de La Niña de 2010 y 2011 se produjeron cerca de 3 320 000
damnificados, con pérdidas de cerca de quince billones de pesos. En La
Hidroeléctrica El Guavio, en la construcción de un túnel, en el año de 1983,
fallecieron más de doscientos obreros, todos de pocos recursos económicos
(Thomas Bohórquez, 2022). A estos desastres por su magnitud se suman los
que suceden a diario y que los medios de comunicación, apenas si cubren, en
donde fallecen dos o tres personas, pero que suman cifras muy elevadas. En
los daños a viviendas se observan de forma cotidiana los deslizamientos en
municipios que afectan buena parte de su territorio. En este sentido, las
personas en su afán de acumular recursos agreden a la naturaleza y
paulatinamente pueden desencadenar amenazas con pérdidas de vidas, con mayor
saña a los que menos recursos tienen (Thomas Bohórquez, 2022). Sin embargo,
para Cárdenas y Ortiz (2018) el mercado cumple con la función de la mano
invisible para obtener el mejor provecho de la creatividad y del trabajo de
todas las personas, pero requiere de la intervención y regulación fuerte del
Estado para hacer cumplir las metas de sostenibilidad ambiental y en esa
tarea se necesita la acción solidaria de las comunidades y de los gremios. Desde otra mirada, en el sector rural el proceso
se presenta parcialmente por desmontar terrenos o descuajar bosques, a media
ladera, para sembrar pastos y productos de pan-coger. Así, con el transcurrir
del tiempo las raíces de los árboles cortados se descomponen, que eran las
que sostenían el terreno. De esta manera, los predios con la saturación del
suelo tienen altas posibilidades para producir deslizamientos. Los desastres
naturales en su gran mayoría son producto de la distensión y ruptura de las
relaciones de equilibrio de las personas con su entorno, con procesos
sociales, políticos y económicos, en periodos de incubación y que desarrollan
la construcción social del riesgo, tanto con el incremento de la amenaza como
de la vulnerabilidad (Cardona-Duque, 2018) y (Perico-Granados, et al., 2022).
Sin embargo, hay desastres que son recurrentes y se incrementan con la
influencia del cambio climático. (Padilla y Parra, 2015). Igualmente, los desastres naturales son el
resultado de las inequidades sociales y económicas y de la falta de
oportunidades para el desarrollo humano de forma equitativa. Entonces, si se
les suministra terrenos menos propensos a los derrumbes y a las avenidas
torrenciales y además en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) se
evita que allí se exploten esos predios y a la vez se promueva la siembra de
árboles, principalmente nativos, se disminuyen las posibilidades de los
desastres naturales en esos sectores. Según Mergili, et al., (2015) requiere
atención, desde distintos horizontes en Colombia, dado que, en América del
Sur, es el país que más eventos tiene de remoción en masa y presenta el mayor
número de víctimas fatales. De esta manera, deben asumir las
responsabilidades para el proceso de acondicionamiento, de los terrenos y
para evitar que se construya en sitios vulnerables, por parte de los
gobiernos municipales, departamentales y nacionales (Cuanalo y Gallardo,
2016; Cardona-Duque, 2018; Perico-Granados, et al., 2022). En muchas ocasiones con la saturación de los
suelos erosionados y con pendientes importantes corre el riesgo de
deslizamientos sobre los cuerpos de agua, que taponan transitoriamente su
cauce y que cuando se desborda puede generar catástrofes. Este fenómeno
sucedió en El Playón, Santander, por el río Playonero en noviembre de 1979.
Allí una vez pasó la primera avenida, se generó un deslizamiento aguas arriba
y cerca de cuatro horas después se produjo la avalancha que causó más de 400
fallecidos (Thomas Bohórquez, 2022).
Según Castillo Oropeza, (2014) cuando se privilegia el crecimiento
económico sobre el desarrollo humano y sobre el cuidado de la biodiversidad
se presenta la construcción social del riesgo. Para Arreguín-Cortés et al., (2016) por la falta
de planes de ordenamiento territorial y por el calentamiento global, cada vez
existen más inundaciones y deslizamientos en el mundo. También se presentan
éstos porque no se da cumplimiento a los pocos planes que existen. Según
Olcina Cantos y Diez Herrero, (2017) contribuye de manera significativa para
prevenir las graves consecuencias de los deslizamientos y de las avenidas
torrenciales el actualizar de manera frecuente los mapas de riesgos y sobre
ellos tomar decisiones de prevención. Entonces, ahora es el reto para los
gobiernos y la academia comenzar a recorrer el camino en sentido contrario
para disminuir las amenazas y las vulnerabilidades de las personas y sus
bienes. Igualmente, se necesita recuperar la biodiversidad y la paz con la
naturaleza. En 1981 en el desastre de Saravena en Arauca
fallecieron 50 personas, desaparecieron 41 y 34 viviendas fueron afectadas
y/o destruidas (Méndez-Durán y Reverlo-Hidalgo, 2021). Este municipio se
caracteriza por altas precipitaciones, un factor que influye en el riesgo.
Por otro lado, la comunidad es vulnerable por el impacto del conflicto armado
presente desde hace varios años. Este último aspecto hace que en ocasiones
los recursos del gobierno se enfoquen más en atender la guerra que en la
mitigación del riesgo. Existen fundamentos que permiten precisar que las
consecuencias de los desastres naturales son producidas por el hombre a lo
largo de los procesos de daños infligidos a la biodiversidad y al ambiente,
por la deforestación y por la mayor generación de sedimentos y el uso de
energías fósiles (Restrepo, 2015), (Cardona-Duque, 2018), (Perico-Granados,
et al., 2022). Al respecto, es indispensable un proceso educativo para las
personas que viven en sectores rurales y en los sitios vulnerables de los
centros urbanos, para evitar que ellos sigan en proceso de construcción del
riesgo, con procesos para derribar bosques y construir viviendas sin el
cumplimiento de las normas de seguridad, especialmente las sismorresistentes.
De lo contrario, se propician opciones de deslizamientos y de avenidas
torrenciales, dado que el tiempo de concentración del agua lluvia es menor en
terrenos sin árboles y en áreas construidas. Se necesita que los municipios asuman su
responsabilidad para presentar alternativas como la de reforestar los
terrenos que tienen una pendiente superior a 45 °C (Perico-Granados,
Tovar-Torres et al., 2021). Así, se evitan los procesos de erosión y en ellos
plantean sembrar árboles preferiblemente nativos. Se puede hacer mediante
acuerdos municipales para disminuir el impuesto predial a quienes lo hagan
por un periodo de cinco años, y a la vez siembren frutales en los terrenos
con menos pendiente a la señalada para montar agroindustrias. Pasado este
tiempo los campesinos pueden retribuir a las arcas municipales con el pago
del impuesto de industria y comercio que de estas nuevas actividades se
pueden derivar. Las vulnerabilidades se presentan en las personas
y en los bienes cuando no se tiene la capacidad para superar las dificultades
de los posibles deslizamientos o de las avenidas torrenciales, entre otras
posibilidades y no es viable mejorar las condiciones de su entorno (Cardona-Duque,
2018 y Perico-Granados, et al., 2022). Quienes tienen estas condiciones son
las personas con dificultades económicas y por la falta de acción por parte
del Estado para mejorar sus opciones. Para Ulloa, (2014) una causa es la
concentración de los recursos en muy pocas manos, aspecto que incrementa las
inequidades en la parte social y en la parte ambiental. Sin embargo, existe
una relación directa entre la vulnerabilidad y la amenaza, dado que no existe
la una sin la otra, pero la vulnerabilidad depende de la clase de amenaza,
aunque siempre se presenta en las personas con menos recursos
(Arévalo-Algarra y Perico-Granados, 2019; Cardona-Duque, 2018). Se adiciona
que la falta de conocimiento o negligencia educativa por parte de los
municipios agrava la situación, junto a la cercanía al sitio del potencial
siniestro (Arévalo-Algarra et al., 2019; Cardona-Duque, 2018). Ahora bien, en 1993 en el desastre de Dabeiba,
Antioquia fallecieron 55 personas, 13 desaparecieron y 196 viviendas fueron
afectadas y/o destruidas (Méndez-Durán y Reverlo-Hidalgo, 2021). En Andes,
Antioquia 56 personas fallecieron y 70 viviendas fueron afectadas y/o
destruidas (Méndez-Durán y Reverlo-Hidalgo, 2021). Las vulnerabilidades
cuando no son resueltas, entonces se acumulan y cada vez tienen más
posibilidades de que se presente un siniestro (Cardona-Duque, 2018).
Igualmente, la ausencia de árboles en sitios de ladera es un factor esencial
para producir amenazas para las comunidades, tanto del sitio en que se
deforesta, principalmente, como de los habitantes aguas abajo
(Arévalo-Algarra et al., 2019; Cardona-Duque, 2018). También puede contribuir
en posibilidades de amenazas en otros sitios, como cuando ayuda en el
incremento del cambio climático. Este aspecto potencia las amenazas de los
fenómenos del Niño y de la Niña. Tanto para los tomadores de decisiones como
para las comunidades, es un deber conocer sus riesgos y reflexionar sobre
ellos, para establecer las mejores opciones y poner la fuerza, la experiencia
y los recursos (Ollero Ojeda, 2014).
Las amenazas y las vulnerabilidades de las
personas y los bienes se pueden observar o se pueden palpar a simple vista o
con estudios menores. No obstante, se pueden cambiar con la voluntad de
quienes están en el entorno y de quienes pueden tomar decisiones, para
disminuir la construcción social del riesgo en las áreas en estudio
(Arévalo-Algarra, et al., 2019; Cardona-Duque, 2018). Los seres humanos
construyen paulatinamente las amenazas a partir de la tala de árboles, el
incremento de contaminación, con el aumento de diversos consumos, en
particular de energías fósiles, entre otros aspectos. Igualmente, con la
promoción de la saturación de los suelos en terrenos de media ladera, para
regadío (San Millán, et al., 2016). Entonces, con mayores amenazas y sin
mejorar el estado de las vulnerabilidades se incrementan los riesgos
(Arévalo-Algarra et al., 2019; Cardona-Duque, 2018). Las mismas comunidades pueden hacer la relación
de la recurrencia y del impacto de los desastres anteriores en sus respectivos
entornos y con ello se observará la evolución de ellos. Estos aspectos los
pueden hacer junto con las investigaciones que deberán desarrollar tanto las
entidades gubernamentales como la academia. Al respecto, como un excelente
ejemplo está la comunidad indígena del municipio de Páez, Cauca, en Colombia.
Ellos aprendieron a convivir con el riesgo y lo han disminuido con acciones
preventivas, tanto con indicadores naturales, como con diferentes actividades
para disminuir las amenazas (Cardona-Duque, 2018). Allí se han producido
avalanchas, deslizamientos y flujos de lodo en varios momentos, con más de 1
100 fallecidos y muchas pérdidas de bienes materiales (Cardona-Duque, 2018).
En su entorno las amenazas y las vulnerabilidades han disminuido sus pobladores
y han tenido un proceso de adaptación, para que los riesgos sean mínimos.
Según Ollero Ojeda, (2014) en las universidades y con las comunidades se debe
construir competencias sobre los principios de integración, adaptación,
mitigación, prudencia, resiliencia y responsabilidad frente a los riesgos,
para caminar en esta orientación. En este sentido, se necesita formar a los nuevos
profesionales y a las comunidades, se insiste para la adaptación, la
prevención y la resiliencia, pero especialmente en la reducción construida
del riesgo. El costo de prevención, sin contar las pérdidas humanas, es en
promedio menos del 5 % de lo que vale resolver los problemas de los desastres
naturales (Cardona-Duque, 2018; Perico-Granados et al., 2021). En este sentido,
cabe la especial responsabilidad política de los gobiernos del mundo, sobre
las grandes causas que incrementan todos los días el calentamiento global y
el cambio climático, para disminuir los factores que los generan. De lo
contrario, diariamente seguirán poniendo en posturas de vulnerabilidad a
muchas comunidades, por sus acciones indolentes y a la vez por la acumulación
de recursos y su distribución inequitativa, como acción dañina de los modelos
de crecimiento impuestos. Las amenazas y las vulnerabilidades se pueden
disminuir en su magnitud tanto en las zonas rurales como en las urbanas,
aspecto que se convierte en reto de los gobiernos y de las comunidades. Se
necesita desandar el camino que se transitó con las colonizaciones de tierras
y con los procesos de sobreexplotación agropecuaria y minera. Entonces, se
deben recuperar los terrenos erosionados, en sectores rurales, a partir de
programas consistentes de reforestación y recuperación de la biodiversidad
(Suárez Coca, 2020; Perico-Granados et al., 2023). Para Ramos et al., (2015)
hay relación directa entre las remociones en masa con las épocas de lluvias,
las actividades del hombre, las altas pendientes del terreno y las tierras
erosionadas. Según Puig Baguer et al.
(2014) es el momento de observar el mundo de manera holística, con
solidaridad entre las personas y la naturaleza, para un desarrollo armónico y
espiritual. En el desastre natural de Mocoa incidió de manera
excepcional la ubicación de las personas en los sitios bajos y vulnerables,
dadas sus condiciones de pobreza. Su ubicación se ha hecho sin planeación y
en los predios más baratos e incluso de invasión con formación de barrios sin
legalidad y sin la contribución del municipio. El Putumayo tiene más del 76 %
de pobreza multidimensional que incluye la educación, la salud y los
servicios, comparado con el promedio nacional que es del 49 % y que
representa una cifra relativamente alta (Suárez-Coca, 2020). El Putumayo tuvo un auge económico con la
explotación de la quina, caucho, producción de petróleo y más adelante
explotaciones ilegales como la coca, aspectos que en su conjunto promovieron
una mayor cantidad de reasentamientos (Suárez-Coca, 2020). Sin embargo, estas
actividades solamente produjeron rendimientos económicos a muy pocas
personas. La gran mayoría siguieron siendo pobres y sin educación, ni
servicios de salud, con iguales o peores condiciones de vida, con el paso del
tiempo (Suárez-Coca, 2020; Thomas Bohórquez, 2022). En estas condiciones con cerca de cuarenta
barrios, en condiciones de alta pobreza, entre los ríos Mocoa, Sangoyaco y
Mulato quedaron a merced de los flujos torrenciales, por las intensas
precipitaciones y por los deslizamientos. Allí produjeron en su recorrido
trescientos diez y siete fallecidos con 17 barrios afectados y cinco
totalmente destruidos (Vásquez Santamaría, et al., 2018; Suárez-Coca, 2020;
Thomas Bohórquez, 2022). Una causa en estos eventos es la falta de
ordenamiento territorial y que los municipios contribuyan en su cumplimiento,
con las facilidades de planeación y suministro de los predios dispuestos para
ello o con los bancos de tierras. Lamentablemente, en varias ocasiones una
vez sucede el desastre natural y pasa el suceso como noticia muchas personas,
dadas sus condiciones económicas, a pesar de que el riesgo es el mismo,
regresan a tratar de adecuar sus viviendas, como sucedió en Paz del Río y en
Mocoa (Arévalo-Algarra et al., 2019; Suárez-Coca, 2020). En otra región, el Estado colombiano, como
producto de las políticas keynesianas, desarrolló acciones de intervención
para promover siderúrgicas, como la de Acerías Paz del Río (Barreto Bernal y
Jurado Jurado, 2017). Sin embargo, en el proceso evitó plantear acciones
concretas frente a la contaminación del suelo, del aire y de las aguas,
especialmente para evitar la erosión y meteorización de los suelos aferentes
a sus áreas de explotación (Huérfano-Aguilar, 2021). En este municipio el
riesgo es cada vez mayor, dado que se ha incrementado la cantidad de personas
en estado de vulnerabilidad, en sitios potencialmente inundables. La amenaza
se incrementa, porque por los efectos del cambio climático, se aumentan los
volúmenes de agua, en las épocas de lluvias y las posibles avenidas
torrenciales (Mora Mariño y Ochoa, 2016). En Paz del Río se tienen mayores
amenazas por las deforestaciones, incremento de la erosión, inclinación de
los terrenos superiores a 60 grados y con lluvias intensas, se incrementen
los caudales de las quebradas La Colorada, la Chapa, y los Ríos Chicamocha y
Soapaga (Cano Burgos, 2023). La explotación minera en Paz del Río, tanto del
mineral de hierro como del carbón, ha generado contaminación ambiental en el
aire, el suelo, la tierra y en la parte acústica. A ello se suman el corte de
árboles para la obtención de polines y de postes para los túneles en la
minería y sus aportes en la contaminación a los ríos y quebradas. En el
proceso se concentró la población en Duitama, Sogamoso y Paz del Río y se
generan grandes daños a la biodiversidad (Huérfano-Aguilar, 2023). El
crecimiento desordenado de la ciudad de Paz del Río, con muchas
construcciones en sitios de vulnerabilidad permite que muchas personas tengan
amenazas por el desbordamiento de quebradas y especialmente de los ríos
Chicamocha y Soapaga (Arévalo-Algarra, et al., 2019; Huérfano-Aguilar, 2023;
Cano Burgos, 2023). La población está compuesta por seres humanos de estratos
uno y dos principalmente. De la misma manera, en 1963 por una avenida
torrencial sobre Santa Teresa, en Paz del Río, fallecieron 50 personas, de
pocos recursos económicos. En el año 2012 se afectaron 205 familias por la
avenida torrencial del río Soapaga. Son eventos que se repiten con frecuencia
tanto en las quebradas de La Chapa y Colorada como con el río Soapaga con
varias personas fallecidas (Arévalo-Algarra, et al., 2019; Cano Burgos,
2023). Sin embargo, existe la espada de Damocles sobre la ciudad de Paz del
Río por la presa natural en la quebrada Colorada, aspecto que se ha venido
incrementando como riesgo por las lluvias y el deslizamiento que, aunque leve
sigue creciendo. En el evento que esto suceda las personas fallecidas serían
por ahora incalculables, de estratos muy bajos, dado que allí se asentaron en
esencia obreros para trabajar en las minas de hierro y de carbón de Acerías
Paz del Río (Cano Burgos, 2023). En la población vecina a Paz del Río, Betéitiva,
en procesos parecidos a los mencionados por la erosión, las pendientes, la
explotación y la minería del carbón tiene un enorme riesgo, con una alta
amenaza que se incrementa por los túneles de las explotaciones que se
aumentan diariamente. Existe una explotación minera, cuyos túneles tienen
dirección para pasar por debajo del casco urbano. La vulnerabilidad para sus
habitantes de estratos cero, uno y dos, en cerca de cuatrocientas personas,
se extiende para la mayoría de las casas del centro poblado, las
construcciones municipales, las reliquias religiosas del templo de Santa Rita
de Casia y la capilla Posa, entre otras (Perico-Granados et al., 2023). En la ciudad de Tunja según Perico-Granados y
Arévalo-Algarra et al., (2021) los ríos Jordán y La Vega han inundado
periódicamente varios barrios y en el último fenómeno de la Niña, subió a 18
de ellos. Por la deforestación en la cuenca y crecimiento de la ciudad en
varios sectores crece hasta ciento veinticinco veces sobre su caudal medio,
en la confluencia de ellos. Las personas afectadas son pequeños propietarios de
tiendas y casas de habitación en Tunja, Paipa y Duitama y los hogares de
personas humildes. Para su solución se plantearon siembra de árboles en los
sectores rurales de los municipios de Tunja, Sora, San Pedro de Iguaque y
Cómbita. Igualmente, se planteó la construcción de jarillones en cerca de
cinco puntos estratégicos, junto al diseño y construcción de una piscina de
aliviadero transitorio en la capital del departamento, para evitar el
incremento de las avenidas torrenciales aguas abajo. Los gobiernos y la academia deben elaborar la
revisión histórica para definir el verdadero riesgo, evitar los desastres
naturales y dejar de formar solamente para la acción frente al suceso y su
resiliencia. Sin embargo, la resiliencia puede interpretarse como las competencias
previas para enfrentar el desastre natural y sus consecuencias. A veces se
toma solamente como la capacidad de reacción una vez sucedió el desastre y
que se puede interpretar como la incapacidad de enfrentar ese reto
(Cardona-Duque, 2018; Perico-Granados et al., 2021). Es importante pasar a la
reflexión activa, con actores que tomen la iniciativa, para buscar soluciones
integradas que involucren varios sectores públicos y privados para prevenir y
resolver los desastres naturales (Perles Roselló, et al., 2019). La academia
y los gobiernos deben investigar para encontrar métodos de adaptación al
cambio climático, para disminuir las causas de las amenazas, como optimizar
los alcantarillados de aguas lluvias (Isabeles et al., 2019). El estrato socioeconómico predominante en los
sitios de desastres naturales es cero, uno, muy pocos de dos y son escasos
quienes están en estrato tres y normalmente no hay de estrato cuatro
(Cardona-Duque, 2018). Entonces, hay una relación directa entra las
condiciones de pobreza de las personas y la mayor vulnerabilidad frente a las
amenazas que sobre ellos se ciernen, quienes en su gran mayoría devengan
menos del salario mínimo mensual (Cardona-Duque, 2018). El nivel de educación
casi siempre es muy bajo, con un porcentaje elevado sin ninguna educación,
muchos de ellos apenas con primaria, pocos con bachillerato y se cuentan con
los dedos de las manos quienes tienen educación superior (Cardona-Duque,
2018). Para Fernández Illescas (2016) en América Latina se presenta la mayor
cantidad de desastres naturales, por las inundaciones, que afectan a los más
pobres, con los mayores costos económicos en la atención de estos eventos,
como consecuencia de diferentes detonantes. El Estado colombiano en muchas ocasiones ayuda al
desplazamiento de las personas sobrevivientes que sufrieron un desastre
natural, como en municipio de Gramalote en Norte de Santander y el
corregimiento de La Margarita, en el municipio de Salgar y les ayuda en la
reubicación (Cardona-Duque, 2018). Sin embargo, en muchas ocasiones quedan a
su suerte y en condiciones de mayor vulnerabilidad y de pobreza extrema. De
acuerdo con Sarasty-Almeida, et al., (2014) es necesaria la solidaridad de
los gobiernos antes, durante y después de los eventos, pero es muy importante
la conformación de redes intergeneracionales para formar en la prevención de
los riesgos y finiquitar las amenazas. Las personas que por diferentes
circunstancias deben reasentarse, normalmente son de estratos 0, 1 y 2 y
llegan a sitios vulnerables, casi como tarea asistencialista en ocasiones de
los gobiernos municipales (Vásquez Santamaría, et al., 2018; Castro-Buitrago
y Vélez-Echeverri, 2018). En otros lo hacen con invasiones. Para Espitia
Virguez (2017) no siempre todos los pobres están en situación de
vulnerabilidad y sucede lo mismo que no todas las personas vulnerables son
pobres. Sin embargo, sí hay una alta coincidencia que los más vulnerables son
pobres y están en estratos 0, 1, 2 y 3. El 18 de mayo de 2015 en Salgar, Antioquia se
desbordó la quebrada La Liboriana y causó entre otros aspectos 48 fallecidos
y 57 heridos y quedó totalmente destruido el corregimiento de La Margarita.
La construcción del riesgo fue permanente con cambio de cobertura vegetal
para la siembra de pastos y diferentes cultivos. Según Améstica-Rivas, et
al., (2016) en unos casos se han dado unos primeros pasos para exigir la
responsabilidad a las empresas, para el cuidado de la sostenibilidad en las
explotaciones de madera. Sin embargo, es esencial una mayor intervención y
regulación de los gobiernos para encontrar procesos que disminuyan los
riesgos generados por los mismos procesos productivos y para la recuperación
de los bosques. Con el propósito de desarrollar acciones
preventivas a mediano y largo plazo es necesario comenzar por una formación
en los niños, en los jóvenes y en las universidades, orientados a su
responsabilidad ambiental (Orduz-Quijano, et al., 2021). Se ha encontrado que
una buena forma para construir conocimiento en la sostenibilidad ambiental se
hace con el método de proyectos (Perico-Granados, et al., 2020;
Avella-Forero, et al., 2021; Puerto-Cristancho, et al., 2023). Igualmente, es
indispensable el compromiso docente para formar en pensamiento crítico sobre
el tema para obtener los resultados que necesita la humanidad
(García-Puentes, et al., 2022). Conclusiones y recomendaciones Los desastres naturales presentados en Colombia
entre 1960 y 2017 registraron un total de 33 818 fallecidos y 136 514
viviendas afectadas y/o destruidas. Los eventos con mayores afectaciones
fueron el sismo en Páez, Cauca en 1994 y la avalancha en Armero, Tolima en
1985. En el primero se registraron 1 100 fallecidos y 4 421 viviendas
afectadas. En el segundo se registraron 30 000 fallecidos y 130 000 viviendas
afectadas. Estas afectaciones se presentaron en los estratos 0, 1 y 2.
Entonces, desafortunadamente estos eventos representan consecuencias nefastas
para las poblaciones con condiciones socioeconómicas más vulnerables. Se necesita que los gobiernos, en colaboración
con las universidades, desarrollen estudios, diseñen y lleven a cabo sistemas
de alertas tempranas para los posibles sitios vulnerables, en los Andes
colombianos. Especialmente para los asentamientos humanos que tienen alto
riesgo y que sus habitantes tienen alta probabilidad de afectación. Hoy
faltan los sistemas de alertas tempranas para ciudades como: Tunja,
Villavicencio, Yopal, entre otras, todas las poblaciones cercanas a los ríos
que tienen grandes cuencas y les tributan varios cuerpos de agua. Las tareas urgentes e importantes son las de
disminuir las amenazas, con reforestaciones, regulación de los flujos de agua
de forma natural y artificial y disminuir las vulnerabilidades con
reubicación de las personas. Son acciones que deben convocar a los gobiernos
y a las comunidades. Se necesitan recursos para formar a las personas
que están en situación de vulnerabilidad y que probablemente no tienen el
estado de conciencia de su situación crítica. Así, se espera disminuir los
procesos de amenazas y a la vez mejorar sus condiciones y disminuir su
vulnerabilidad. Igualmente, es necesario poner los recursos que se necesiten
para disminuir las amenazas con reforestaciones, con incremento de los
tiempos de concentración y regulación natural y artificial de las aguas
lluvias. Es necesario actualizar los mapas de riesgo de
forma continua para diseñar y construir obras civiles como jarillones y
piscinas de aliviaderos transitorios, para disminuir las inundaciones y las
avenidas torrenciales y los efectos que causan en diferentes ciudades aguas
abajo. Entonces, se requiere voluntad de los gobiernos colombianos:
nacionales, departamentales y municipales para evitar los desastres naturales
por avenidas torrenciales, especialmente sus consecuencias como lo han hecho
comunidades como en el municipio de Páez en el departamento del Cauca. En Colombia existe un punto de inflexión que
necesita formación ética y compromiso ambiental en las universidades, para
que los nuevos profesionales encargados de hacer cumplir las normas sobre el
POT, sean estrictos en todos los aspectos. De este modo, se espera evitar la
aprobación de construcciones en sitios de amenazas y de vulnerabilidad.
Entonces, las oficinas de planeación y de curadurías deben hacer seguimiento
permanente para evitar ese tipo de construcciones. Hoy la humanidad requiere Estados más reguladores
e interventores en los aspectos de sostenibilidad ambiental y social, para
construir la disminución de los riesgos de desastres naturales y evitar las
pérdidas de vidas humanas, de animales y de bienes materiales. Potencial
conflicto de interés Los autores declaran no tener ningún conflicto de
interés con las personas que se trabajó en la investigación. Fuentes de
financiación Los autores declaran que no obtuvieron recursos
de ninguna entidad. La investigación y construcción del artículo fue con
recursos propios de los investigadores. Referencias
bibliográficas Abad Faciolince, H. (2017). El olvido que seremos.
Alfaguara. Álvarez Morales, V., Álvarez Múnera, J.,
Aristizábal, C., Jurado Jurado, J., Londoño Correa, D., López Díez, J.,
Marulanda Valencia, F., Suárez Quirós, J., González Salazar, N. y Ramírez
Patiño, S. (2014). De caminos y
autopistas: historia de la infraestructura vial en Antioquia. Améstica-Rivas, L., Moya-Lara, C., Salazar
Botello, M. Acuña-Hormazábal, Á.
(2016). Subcontratación en el sector forestal maderero chileno e impacto del
manejo forestal sustentable implementado en empresa mandante sobre el clima
organizacional: Un estudio de caso. Ciencia
y trabajo, 18(55), 1-8.
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-24492016000100002 Arreguín-Cortés, FI., López-Pérez, M. y
Marengo-Mogollón, H. (2016). Las inundaciones en un marco de incertidumbre
climática. Tecnología y Ciencias del
Agua, 7(5), 5-13. Aristizábal, E., Arango Carmona, M. y García
López, I. (2020). Definición y clasificación de las avenidas torrenciales y
su impacto en los Andes colombianos. Cuadernos
de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 29(1).
http://scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-215X2020000100242
Arévalo-Algarra, H. y Perico-Granados, N. (2019,
9 de mayo). Conferencia gestión del
riesgo en obras de infraestructura y competencias humanas [Video].
https://www.youtube.com/watch?v=J8d3tKIy2n0 Avella-Forero, H., Perico-Granados, N.,
Acosta-Castellanos, P., Queiruga-Dios, A., Arévalo-Algarra, H. (2021). Desarrollo de Competencias Aplicando el
Método de Proyectos. Aplicación en Ingeniería Ambiental. Ayala-García, J. Ospino-Ramos, K. (2023).
Desastres naturales en Colombia: un análisis regional. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana, (317).
https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/71962afb-5edf-4877-a5e4-797f541aeabb/content
Barreto Bernal, P., y Jurado Jurado, J. (2017).
El papel del Estado colombiano en la conformación del sector siderúrgico de
Boyacá. 1938-1980, Historia Y Memoria,
(15), 203–242. https://doi.org/10.19053/20275137.n15.2017.5568 Bello Benavides, L., Cruz Sánchez, G, Meira
Cartea, P. y González Gaudiano, É. (2021). El cambio climático en el
bachillerato: aportes pedagógicos para su abordaje. Enseñanza de las Ciencias, 39(1).
https://ddd.uab.cat/record/238051 Cano Burgos, B. (2023). Zonificación de amenaza por avenida torrencial para la quebrada
Colorada, producto de la rotura de una presa natural formada y sus efectos en
el casco urbano del municipio de Paz de Río, Boyacá [Trabajo de maestría,
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito]. Repositorio Escuela de
Ingeniería Julio Garavito.
https://repositorio.escuelaing.edu.co/entities/publication/12016003-7965-439e-ad94-38be8082888f
Cárdenas,J.C., Ortiz Riomalo, J.F. (2018).
Acción colectiva para abordar conflictos socio-ambientales. El caso de
Santurbán. CEDE, (29).
http://hdl.handle.net/1992/41028 Cardona Duque, M. (2018). Construcción social del riesgo de desastres, caso Salgar- Antioquia
[Tesis de doctorado, Universidad Pontifica Bolivariana]. Repositorio UPB.
https://acortar.link/fy1SSn Castillo Oropeza, O. (2014). La construcción
social y los imaginarios sociopolíticos del desastre: una reflexión sobre las
inundaciones en Zona Diamante. El Cotidiano, (187), 249-263.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32531885019 Castro-Buitrago, E., y Vélez Echeverri, J.
(2018). Procesos de reasentamiento en Colombia: ¿una medida de adaptación y
protección de derechos humanos de las víctimas del cambio climático? Vniversitas, (136), 1-10. https://acortar.link/46LBkD
Chaparro, J. y Meneses, I. (2015). El
Antropoceno: aportes para la comprensión del cambio global. Aracne, 19, 1-20.
https://revistes.ub.edu/index.php/aracne/article/view/26727/0 Chen, J., Kolmos, A. y Du, X. (2021). Formas de
implementación y desafíos del ABP en la educación en ingeniería: una revisión
de la literatura. Revista europea de
educación en ingeniería, 46(1), 90-115.
https://doi.org/10.1080/03043797.2020.1718615 Cuanalo, O. y Gallardo R. (2016). Fenómenos de
remoción en masa. Acciones para reducir la vulnerabilidad y el riesgo. Revista Vector 11, 30 – 38. De la Rosa, D., Giménez, P. y de la Calle, C.
(2019). Educación para el desarrollo sostenible: el papel de la universidad
en la Agenda 2030. Prisma Social, 25.
https://revistaprismasocial.es/article/view/2709 Espitia Virguez, C.A. (2017). La vulnerabilidad como factor causal
directo en el proceso social de materialización del riesgo en desastre
[Tesis de posgrado, Universidad Católica de Manizales]. Repositorio
Universidad Católica de Manizales.
https://repositorio.ucm.edu.co/entities/publication/de260b29-fbbf-498c-8b00-ea80f66fed88 Fernández Illescas, C y Buss, S. (2016). Ocurrencia y gestión de inundaciones en
América Latina y el Caribe: Factores claves y experiencia adquirida. BID http://dx.doi.org/10.18235/0010109
García Puentes, C., González Díaz, L., Perico
Granados, N., Pérez Rodríguez, C. y Hernández Romero, J. (2022). Pensamiento
crítico y los objetivos de desarrollo sostenible: comunidades y ciudades
sostenibles. Ingenio Magno, 13(1), 59-79. Gutiérrez-Alvis, D., Bornachera-Zarate, L., y
Mosquera Palacios, D. (2018). Sistema de alerta temprana por movimiento en
masa inducido por lluvia para Ciudad Bolívar (Colombia), Revista Ingeniería Solidaria, 14(26). https://doi.org/10.16925/in.v14i26.2453
Huérfano-Aguilar, S. (2021). Del buey a la locomotora, energía, acero y
metabolismo en el Valle de Iraca (Boyacá - Colombia, 1954-1983) [Trabajo
de maestría, Universidad Nacional]. Repositorio Universidad Nacional.
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/79815/1019098462.2021.pdf?sequence=2
Huérfano-Aguilar, S. (2023). Extractivismo,
acero y ambiente: Acerías Paz del Río y el auge industrial en el Valle de
Sogamoso, Boyacá (1954-1983). Anuario
de Historia Regional y de las Fronteras, 28(1), 207-240. https://doi.org/10.18273/revanu.v28n1-2023008
Isabeles, K., Olavarría, A., Quintanilla, A. y
Aguilar, J. (2019). Adaptación metodológica en el diseño y desarrollo urbano
de bajo impacto para el manejo de aguas pluviales en Colima, México. Revista Tecnura. https://doi.org/10.14483/22487638.15452
Méndez-Durán, M. y Revelo-Hidalgo, M.F. (2021). Evaluación del riesgo y capacidad de
respuesta del sistema palmeras del acueducto municipal ante deslizamientos y
avenidas torrenciales en Mocoa, Putumayo [Trabajo de maestría,
Universidad Santo Tomás]. Repositorio Universidad Santo Tomás. https://n9.cl/rifel
Mergili, M., Marchant, C. y Moreiras, S. (2015).
Causas, características e impacto de los procesos de remoción en masa, en
áreas contrastantes de la región Andina. Cuadernos
de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 24(2), 113-131. http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n2.50211
Mora Mariño, W. y Ochoa, R. (2016). Modelamiento de zonas de inundación por
medio de las herramientas Hec-ras, Geo-ras y Arcgis, para el sector
comprendido entre los municipios de Corrales- Paz de Rio a lo largo del rio
Chicamocha, en el departamento de Boyacá [Trabajo de pregrado,
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]. Repositorio UPTC. Muñoz, V., Sobrino Callejo, M. R., Benítez
Sastre, L. B. S., y Coronado Marín, A. (2017). Revisión sistemática sobre
competencias en desarrollo sostenible en educación superior. Revista Iberoamericana de Educación, 73.
https://doi.org/10.35362/rie730289 Ojeda Rosero, D., y López Vázquez, E. (2017).
Relaciones intergeneracionales en la construcción social de la percepción del
riesgo. Desacatos, (54), 106-121. https://n9.cl/l99h8 Olcina Cantos, J. y Diez Herrero, A. (2017).
Cartografía de inundaciones en España. Revista
Estudios Geográficos, 78(282), 283–315. Ollero Ojeda, A. (2014). Guía metodológica sobre buenas prácticas en gestión de inundaciones
(Manual para gestores). Contrato del río Matarraña. Zaragoza: Fundación
Ecología y Desarrollo. https://n9.cl/tnxg9 Orduz Quijano, M., Sánchez Suárez, O., Baquero
Rosas, L., Perico Granados, N., Tuay Sigua, R. y Blanco Portela, N. (2021). La Educación, las Ciencias Sociales y la
Interculturalidad. Una Mirada desde la formación posdoctoral. Universidad
Santo Tomás. https://repository.usta.edu.co/handle/11634/43596 Padilla, R., y Parra Arellano, M. (2015).
Sistematización de la recurrencia de amenazas naturales y desastres en el
estado de Colima, México. Estudios sobre
las Culturas Contemporáneas. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5177035
Paoli, C., Dondeynaz, C., y Carmona, C. (2015). Gestión integrada de crecidas. Unión
Europea. https://doi.org/10.2788/997460 Perico Granados, N., Galarza, E., Díaz Ochoa,
M., Arévalo Algarra, H. y Perico Martínez, N. (2020). Guía práctica de investigación en ingeniería: apoyo a la formación de
docentes y estudiantes. Corporación universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO. https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/6c55ce46-fcd5-4368-b15c-dd6d57ebf0de/content
Perico-Granados, N., Arévalo Algarra, H.,
Reyes-Rodríguez, C., Perico-Martínez, C., Vera, M. y Monroy, J. (2021).
Sitios de inundaciones causadas por los ríos La Vega y Jordán, Tunja
(Boyacá). Tecnura, 25(67),
86-101, http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-921X2021000100086&script=sci_arttext
Perico-Granados, Tovar-Torres, C.,
Reyes-Rodríguez, C. y Perico-Martínez, C. (2021). Formación de docentes y transformaciones desde la ingeniería.
Corporación Universitaria Minuto de Dios. https://repository.uniminuto.edu/items/5f95ad50-635f-44ab-baf2-9760e2e17fe8
Perico-Granados, N., Garza Puentes, J.,
Tovar-Torres, C., González-Díaz, L. (2022). Análisis de la recordación del concepto de remoción en masas en
graduados de ingeniería civil. Un estudio de caso de Educación para el
Desarrollo Sostenible, Segundo congreso internacional de responsabilidad
Social, en: Innovaciones y restos emergentes para el cuidado del planeta.
UNIMINUTO. Perico-Granados, N., Mora García, J.,
Fuentes-Guerrero, J., Fonseca, L. (2023). Formación,
desarrollo comunitario y calidad de vida en Boyacá, caso: Betéitiva, desde
1960. SaberULA, http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/49898
Perles Roselló, M.J., Pardo García, S.M., Mérida
Rodríguez, M., y Olcina Cantos, J. (2019). Metodología para la predicción de
puntos de riesgos múltiples en infraestructuras viarias tras episodios
torrenciales (road-risk). Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles, 80,
1–40. http://dx.doi.org/10.21138/bage.2615 Plata, A., y Ibarra, D. (2016). Percepción local
del estado ambiental en la cuenca baja del Río Manzanares. Revista Luna Azul, (42), 235-255. https://doi.org/10.17151/luaz.2016.42.15 Puerto Cristancho, M., Perico Granados, N.,
Bautista Roa, M. Garza Puentes, J., Perico Martínez, N. (2023). Los
ingenieros como sujetos para promover cambios. Ingenio Magno, 14(1), 53-63. Puig Baguer, J., Echarri Iribarren, F., y Casas
Jericó, M. (2014). Educación Ambiental, inteligencia y espiritualidad. Teoría
de la Educación. Revista
Interuniversitaria, 26(2), 115-140.
https://doi.org/10.14201/teoredu2014261115140 Ramos A, Trujillo-Vela, M., y Prada, L. (2015).
Análisis descriptivos de procesos de remoción en masa en Bogotá. Obras y Proyectos 18, 63-75,
https://scielo.conicyt.cl/pdf/oyp/n18/art06.pdf Restrepo, J. (2015). El impacto de la
deforestación en la erosión de la cuenca del río Magdalena. Revista de la academia colombiana de
ciencias exactas, físicas y naturales., 39(151), 250-267.
http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v39n151/v39n151a10.pdf https://doi.org/10.18257/raccefyn.141
San Millán, E., González-Díez, A., y
Fernández-Maroto, G. (2016). Influencia de las precipitaciones en los
movimientos de ladera en Cantabria. En J. J. Durán, M. Montes, A. Robador, y
A. Salazar (Eds.), Comprendiendo el
relieve: del pasado al futuro (pp. 265–272). Madrid: Actas de la XIV
Reunión Nacional de Geomorfología. Sarasty-Almeida, S., González-Gómez, M., y
Velasco-Charfuelan, I. (2014). Red de apoyo social desde el encuentro
intergeneracional. Universidad y Salud,
16(1), 20-32. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072014000100003&lng=en&tlng=es Suárez Coca, L. (2020). Desastre social en Mocoa. Riesgo, vulnerabilidad y naturaleza Estudio
de caso: Avalancha del 2017 en el casco urbano de Mocoa [Trabajo de
grado, Universidad Pedagógica Nacional]. Repositorio Institucional UPN. http://upnblib.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/12537
Thomas Bohórquez, J. (2022). Territorio,
violencia y desastres en Colombia: un acercamiento a la memoria histórica
ambiental, Territorios, (45),
261-292. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.8742 Ulloa, A. (2014). Escenarios de creación,
extracción, apropiación y globalización de las naturalezas: emergencia de
desigualdades socioambientales, en B. Göbel, M. Góngora-Mera y A. Ulloa
(eds.), Desigualdades socioambientales
en América Latina, Universidad Nacional de Colombia/Ibero-Amerikanisches
Institut, Bogotá, pp. 139-166. Ulloa, A. (2017). Dinámicas ambientales y
extractivas en el siglo XXI: ¿es la época del Antropoceno o del Capitaloceno
en Latinoamérica? Desacatos, 54,
58-73. Vásquez Santamaría, J., Gómez Vélez, M. y
Martínez Hincapié, H. (2018). La avenida torrencial de Mocoa, Putumayo
¿ejemplo de una retrospectiva sin punto final en la gestión del riesgo de
desastres detonados por eventos naturales? Revista de Derecho, (50), 145-186.
https://doi.org/10.14482/dere.50.0007 1 Phd en Educación. Docente e investigador Corporación
Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO. Tunja, Colombia. Correo
electrónico: nestorrafaelpericogranados @gmail.com; nestor.perico
@uniminuto.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1768-793X Scholar:
https://scholar.google.es/citations?user=SSaqH5wAAAAJ&hl=es 2 Magíster en Gestión de la Educación Virtual.
Docente e Investigadora Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.
Bogotá, Colombia. Correo electrónico: evelyn.medina1406@gmail.com ORCID:
https://orcid.org/0009-0001-2942-8516 Scholar:
https://scholar.google.es/citations?user=JP6nqssAAAAJ&hl=es 3 Magíster en Psicología. Docente e
investigadora. Universidad Paris 12. Francia, Paris. Correo electrónico:
renee_tobos@yahoo.com.ar ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0756-033X 4 Magíster en Pedagogía y Desarrollo Humano.
Docente e Investigadora Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.
Pereira, Colombia. Correo electrónico: Sara.beltran@uniminuto.edu.co ORCID:
https://orcid.org/0009-0004-6864-706X. Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=WmX-3qgAAAAJ&hl=es
5 Magíster en sistemas sostenibles de producción.
Docente e Investigadora Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.
Bogotá, Colombia. Correo electrónico: ehernande22@uniminuto.edu.co ORCID:
https://orcid.org/0009-0001-4581-218X Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=xHEAY9gAAAAJ Para citar
este artículo: Perico Granados, N. R., Medina Naranjo, E. C.,
Tobos Vergara, A. R., Beltrán García, S. P.
y Hernández Villanueva, E. J. (2025). Los deslizamientos, las
inundaciones y las avenidas torrenciales se ensañan con los pobres en
Colombia. Revista Luna Azul, (60), 89-109.
https://doi.org/10.17151/luaz.2025.60.6 Esta obra está bajo una Licencia de Creative
Commons Reconocimiento CC BY Código QR del artículo  |